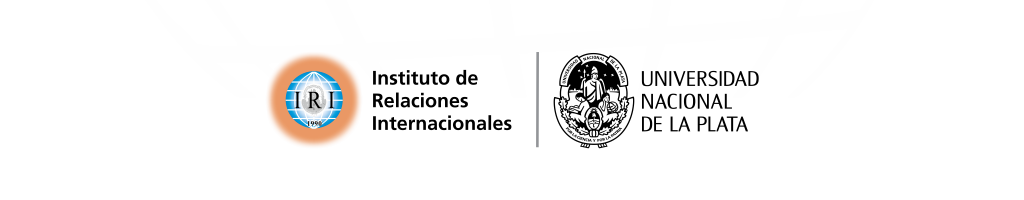Leí a Irene Vallejo esta frase en un artículo publicado en El País (“Traiciones a las tradiciones”): «Cuando la inquietud por lo impredecible es demasiado agotadora, deseamos refugios inexpugnables». Esa intuición permite identificar al derecho internacional como uno de esos refugios: no porque confiemos ciegamente en su eficacia, sino porque intuimos que, sin ese armazón normativo, el mundo se degrada con rapidez en un territorio donde ya no rigen ni la palabra dada ni la responsabilidad asumida, sino únicamente la fuerza disponible y la ocasión propicia. El derecho internacional aparece entonces no como una garantía de salvación, sino como un último dique contra la intemperie, allí donde emerge la fuerza: ese agón que se observa siempre en la contienda, desde el deporte hasta la guerra.
No es casual que en tiempos de incertidumbre global resurja con insistencia un discurso saturado de “valores”. Valores invocados con una devoción casi litúrgica y, sin embargo, notablemente desprovistos de contenido. Se habla de ellos como se habla del clima o del ánimo: con vaguedad, sin precisar nunca su objeto ni su destinatario. Importa la invocación, no la sustancia; el gesto, no el compromiso. Así, los valores dejan de ser criterios de orientación para convertirse en instrumentos de legitimación, perfectamente compatibles con cualquier práctica, incluso con aquellas que los contradicen de manera frontal.
Esta reducción instrumental de los valores tiene un efecto corrosivo sobre el ordenamiento jurídico internacional. Palabras que deberían funcionar como límites —paz, seguridad, responsabilidad, humanidad— se convierten en fórmulas amortiguadas, diseñadas para soportar sin romperse el peso de la violencia que pretenden regular. Se habla de “proceso de paz” mientras se administra la guerra; de “responsabilidad” para diluirla en un impersonal sin autor; de “legítima defensa” como si se tratara de una licencia indefinida. El lenguaje ya no describe la realidad: la protege de toda objeción moral.
El derecho internacional contemporáneo, en su formulación más exigente, nació precisamente para impedir esta deriva. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fueron ejercicios de idealismo retórico, sino respuestas jurídicas a una experiencia histórica concreta: la constatación de que la eficacia sin límites, el éxito sin causa y el sufrimiento convertido en mérito conducen a una forma particularmente sofisticada de barbarie. Por eso esos textos se empeñan en afirmar lo que hoy resulta más incómodo: que la dignidad no se gana ni se pierde, que el poder no genera derecho por sí mismo y que la violencia, por muy explicada que esté, no se convierte en justa por repetición.
Sin embargo, el contexto actual de las relaciones internacionales parece orientarse en sentido contrario. El sufrimiento pasado se transforma en crédito moral acumulable; la condición de víctima se hereda y se capitaliza; la fuerza se justifica por contabilidad histórica. Esta lógica del saldo —tan ajena al derecho como cercana a la venganza— reinstala una concepción arcaica de la justicia, donde lo que importa no es el acto presente, sino la deuda invocada. El derecho, reducido a una aritmética moral, pierde su función de límite y se convierte en un mecanismo de autorización.
A esta deriva se suma un fenómeno más cotidiano, pero no menos revelador: el ruido. Un estruendo permanente que no distingue entre lo grave y lo trivial, entre lo argumentado y lo meramente vociferado. Ese ruido parece ir acompañado de un incremento de la violencia, incluso en espacios tan elementales como el transporte público, donde la agresividad se manifiesta sin causa aparente, como si se hubiera normalizado una tensión de fondo que ya no necesita pretextos. No se trata necesariamente de reprimir lo que sentimos o pensamos, pero sí de reconocer que el ruido nos afecta, incluso cuando creemos disponer de filtros críticos suficientes. Tal vez por eso resulta tan difícil sostener hoy un discurso normativo que exige pausa, precisión y responsabilidad.
Defender el derecho internacional no significa ignorar sus insuficiencias ni disimular sus fracasos. Significa, más bien, resistirse a su vaciamiento semántico y a su disolución en el estrépito. Cabe recordar que no es un repertorio de palabras útiles para la ocasión, sino un sistema de obligaciones pensado precisamente para los momentos en que resulta más tentador ignorarlo. Su función no es premiar la motivación ni justificar el logro, sino introducir demora, fricción y responsabilidad allí donde la inmediatez de la fuerza —o del grito— pretende imponerse como único criterio.
Tal vez por eso el derecho internacional resulta hoy tan incómodo. Exige precisión cuando el discurso prefiere ambigüedad; exige universalidad cuando se imponen dobles estándares; exige humanidad incluso para quienes han decidido negarla. No promete refugios inexpugnables en sentido material, pero ofrece algo más frágil y más valioso: la posibilidad de que el mundo no violento no se rinda del todo, de que la violencia no se disfrace de virtud y de que los valores no queden reducidos a meros instrumentos de éxito.
En un mundo que parece resignado a confundir lograr con justificar, y ruido con verdad, el derecho internacional sigue recordando —con una obstinación casi extemporánea— que no todo lo eficaz es legítimo ni todo lo posible es aceptable. Quizá sea precisamente esa terquedad, esa negativa a adaptarse dócilmente al estrépito del tiempo, lo que lo convierte todavía en un refugio digno de ser defendido. Alejarse del ruido, hoy por hoy, acaso deba convertirse en un imperativo categórico: por salud propia y por la salud de todos.
Carlos Gil Gandía
Integrante
Departamento de Europa
IRI-UNLP