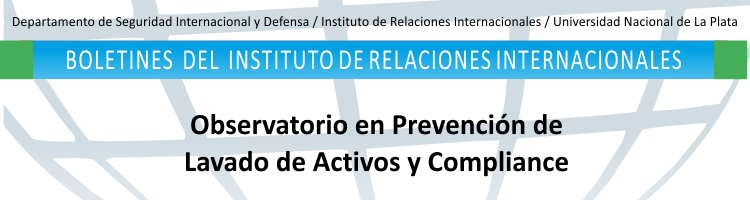Karina Mariel Argüello[1]
Introducción:
En 1989, cuando los países del G7 se reunieron para crear el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enfrentaban una realidad incómoda: las estrategias individuales de cada nación para combatir el lavado de dinero estaban siendo sistemáticamente superadas por organizaciones criminales que operaban sin fronteras. Lo que comenzó como una respuesta pragmática a las limitaciones del control financiero tradicional, fue evolucionando hacia algo mucho más profundo y trascendental.
Treinta y cinco años después, estamos presenciando no solo una evolución técnica en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP), sino una auténtica revolución epistemológica que está redefiniendo fundamentalmente cómo concebimos el conocimiento, el control y la efectividad en sistemas complejos adaptativos.
Recientemente comencé a interesarme en cómo sabemos lo que sabemos y como estar seguros de lo que creemos es verdadero, la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el conocimiento y la herramienta que voy a usar para el análisis de este escrito que les comparto.
Sabemos que el mundo financiero contemporáneo opera en un entorno caracterizado por la incertidumbre, la interconexión global exponencial y la constante evolución de amenazas que desafían toda predicción lineal. En este contexto, el marco regulatorio internacional, guiado por las 40 Recomendaciones del GAFI, experimentó una transformación paradigmática revolucionaria: el paso desde enfoques normalistas rígidos hacia sistemas adaptativos basados en riesgos.
Esta transición no constituye meramente una actualización técnica o administrativa. Representa una transformación epistemológica fundamental en la comprensión de cómo generar conocimiento efectivo y operar eficientemente en sistemas complejos caracterizados por la incertidumbre irreducible y la variabilidad constante.
Desarrollo:
Del Control rígido a la adaptación inteligente
Durante décadas, la prevención del lavado de activos operó bajo lo que Edgar Morin denomina el «paradigma de la simplicidad»: un conjunto de principios de disyunción y reducción que buscaban aislar los objetos de su entorno y reducir el conocimiento de los conjuntos al conocimiento de sus elementos constitutivos. En el ámbito del control financiero, este paradigma se manifestaba en enfoques profundamente mecanicistas que conceptualizaban la relación entre controles y resultados como una cadena lineal y predecible de causa-efecto. El enfoque normalista tradicional ejemplificaba perfectamente esta lógica simplificadora. Bajo esta perspectiva, la regulación financiera operaba como un sistema cerrado de reglas fijas, donde la eficacia del control se medía exclusivamente en términos de cumplimiento normativo formal. Las instituciones financieras debían seguir procedimientos idénticos, independientemente de su perfil de riesgo específico, contexto operativo o características del entorno en el que desarrollaban sus actividades. Esta aproximación reflejaba una confianza profunda en la predictibilidad y el control de los sistemas financieros. Se asumía que estableciendo reglas suficientemente detalladas y controles suficientemente rigurosos, sería posible prevenir efectivamente el lavado de activos mediante una relación directa y lineal entre cumplimiento y efectividad.
Sin embargo, la experiencia práctica demostró las limitaciones profundas y estructurales de esta lógica:
- Ineficiencia sistémica de recursos: Se asignaban controles excesivos y costosos a operaciones de bajo riesgo, mientras que vulnerabilidades reales en áreas de alto riesgo permanecían sistemáticamente desatendidas. Esta ineficiencia no solo generaba costos innecesarios, sino que además creaba una falsa sensación de seguridad que podía ser explotada por actores maliciosos.
- Incapacidad adaptativa estructural: Las nuevas tipologías criminales emergían sistemáticamente más rápido que las respuestas regulatorias.
- Desconexión contextual crítica: Las mismas medidas se aplicaban mecánicamente independientemente del perfil de riesgo específico, generando respuestas inadecuadas tanto por exceso como por defecto.
- Fragmentación del conocimiento: La complejidad irreducible del fenómeno del lavado de activos se reducía artificialmente a componentes aparentemente manejables, pero esta reducción eliminaba precisamente los patrones más sofisticados y peligrosos.
De ahí que se puede hablar de una crisis epistemológica del control total, como señala Edgar Morin, este enfoque reduce la complejidad irreducible del fenómeno a sus componentes más simples, perdiendo de vista las propiedades emergentes que surgen de las interacciones dinámicas entre elementos del sistema. En el contexto específico de PLA/FT/FP, esta limitación se evidenciaba dramáticamente en:
- La dificultad estructural para anticipar nuevas tipologías de lavado que emergían de la combinación de factores aparentemente inconexos
- La incapacidad para detectar patrones de comportamiento que solo se volvían visibles al considerar interacciones sistémicas complejas
- La incomprensión de fenómenos como el uso de activos virtuales o el financiamiento del terrorismo con fondos de origen lícito
Como establecen las recomendaciones del GAFI, particularmente las Recomendaciones 1, 26 y 34, el EBR requiere que las instituciones identifiquen, evalúen y comprendan los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestas, implementando medidas específicamente proporcionales a estos riesgos reconocidos. En sus 4 pilares fundamentales del análisis de riesgo, el estándar internacional exige que las instituciones analicen mínimamente cuatro factores de riesgo centrales:
- Clientes: Este factor involucra una evaluación multidimensional que incluye perfil socioeconómico, actividad económica, reputación, comportamiento transaccional, vínculos con personas políticamente expuestas, y patrones de relacionamiento comercial. La evaluación debe ser dinámica, reconociendo que el perfil de riesgo de los clientes evoluciona con el tiempo.
- Productos y servicios: Considera la complejidad inherente de cada producto, su potencial de anonimato, la facilidad de uso para propósitos ilícitos, los mecanismos de control incorporados, y la capacidad de trazabilidad.
- Canales de distribución: Evalúa los diferentes mecanismos a través de los cuales se ofertan productos y servicios, incluyendo canales presenciales tradicionales, plataformas digitales, corresponsalía, banca por internet, y nuevas modalidades tecnológicas emergentes. Cada canal presenta características únicas de riesgo y requiere controles específicamente adaptados.
- Zonas geográficas: Considera jurisdicciones de alto riesgo identificadas por organismos internacionales, paraísos fiscales, países con marcos regulatorios débiles, regiones con conflictos armados, y territorios donde operan organizaciones terroristas o proliferadoras. Esta evaluación debe incorporar análisis geopolítico continuo.
A estos cuatro factores fundamentales, cada entidad debe sumar riesgos específicos del negocio y cualquier otro riesgo que identifique en sus autoevaluaciones periódicas, creando matrices de riesgo personalizadas y dinámicas.
El EBR acepta que el sistema financiero contiene elementos de incertidumbre irreducible (desorden) que no pueden ser eliminados mediante reglas fijas, pero que pueden ser gestionados efectivamente mediante organizaciones adaptativas que responden creativamente a la variabilidad contextual. Esta perspectiva reconoce varias dialécticas fundamentales:
- Innovación-Vulnerabilidad: La misma innovación tecnológica que facilita transacciones legítimas puede crear nuevas oportunidades para actividades ilícitas
- Eficiencia-Control: La búsqueda de eficiencia operativa debe balancearse con requerimientos de control sin sacrificar ninguno de los dos objetivos
- Globalización-Localización: Los estándares globales deben adaptarse a contextos locales específicos sin perder coherencia sistémica
- Flexibilidad-Coherencia: La adaptabilidad a diferentes contextos debe mantenerse dentro de marcos normativos coherentes
El principio de proporcionalidad central del EBR refleja el reconocimiento profundo de la complejidad sistémica. Como explica Morin, «el pensamiento complejo no se reduce a la ciencia ni a la filosofía, sino que permite la comunicación entre ellas». El EBR permite precisamente esta comunicación entre diferentes lógicas: la lógica regulatoria, la lógica empresarial, la lógica de gestión de riesgos, y las lógicas operativas específicas de cada sector.
La incorporación de la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) al sistema tradicional PLA/FT representa una expansión fundamental de la complejidad sistémica que requiere un análisis específico desde la perspectiva de sistemas complejos. Esta expansión no constituye una mera adición cuantitativa, sino una transformación cualitativa que introduce dimensiones completamente nuevas de incertidumbre, interconexión y emergencia. Como señala Morin, «la complejidad surge cuando elementos diversos se organizan conjuntamente para producir singularidad, continuidad e identidad, al mismo tiempo que generan diversidad, variabilidad y rupturas». La dimensión de proliferación introduce precisamente esta dinámica: actores estatales y no estatales, tecnologías duales, redes comerciales legítimas que pueden ser utilizadas para propósitos ilícitos, y cadenas de suministro globales que trascienden múltiples fronteras jurisdiccionales. La detección del financiamiento de la proliferación presenta desafíos epistemológicos completamente nuevos que revelan las limitaciones del pensamiento lineal tradicional. A diferencia del lavado de activos tradicional, donde el objetivo principal es ocultar el origen ilícito de fondos, la proliferación involucra frecuentemente el uso de fondos perfectamente legítimos para adquirir bienes, servicios o tecnologías que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares.
El EBR debe desarrollar capacidades para evaluar no solo la legitimidad aparente de los fondos, sino también la intencionalidad subyacente y las implicaciones potenciales de transacciones que superficialmente parecen completamente normales.
- Legitimidad aparente de los fondos: A diferencia del lavado tradicional, donde existe un delito precedente que genera fondos ilícitos, el financiamiento de proliferación puede utilizar recursos completamente legítimos, lo que complica los procesos de detección.
- Dualidad tecnológica: Muchas tecnologías, materiales y conocimientos tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Esta característica de «uso dual» requiere evaluaciones contextuales sofisticadas que van más allá del análisis financiero tradicional.
- Dimensión temporal extendida: Los programas de proliferación pueden desarrollarse durante décadas, con financiamiento fragmentado a través de múltiples jurisdicciones y períodos temporales extensos.
- Complejidad geopolítica: La dimensión de proliferación involucra consideraciones de seguridad nacional, política internacional, regímenes de sanciones internacionales y dinámicas geopolíticas que evolucionan constantemente.
La proliferación de armas de destrucción masiva involucra ecosistemas complejos que operan en la intersección entre lo legal y lo ilegal, utilizando sistemas financieros legítimos para facilitar transferencias de tecnología, conocimiento y materiales de doble uso. Esta característica introduce lo que Luhmann denomina «ambigüedad estructural», donde las mismas operaciones pueden ser simultáneamente legítimas e ilegítimas dependiendo del contexto específico y la intención subyacente.
- Estados y actores cuasi-estatales: Muchos programas de proliferación son desarrollados o respaldados por estados, lo que introduce complejidades adicionales relacionadas con soberanía, inmunidades diplomáticas y política internacional.
- Redes comerciales legítimas: Empresas aparentemente legítimas pueden ser utilizadas como vehículos para adquirir tecnologías o materiales de uso dual, operando dentro del marco legal pero con propósitos problemáticos.
- Instituciones académicas y de investigación: Universidades y centros de investigación pueden ser involucrados inadvertidamente en transferencias de conocimientos sensibles.
- Intermediarios financieros: El sistema financiero puede ser utilizado para facilitar transacciones relacionadas con proliferación sin que las instituciones involucradas tengan conocimiento de la naturaleza real de las operaciones.
Para Luhmann, la comunicación constituye la operación básica fundamental de los sistemas sociales. La transición hacia el enfoque basado en riesgos transformó los procesos comunicativos dentro del sistema PLA/FT/FP, generando nuevas formas de complejidad organizacional. El enfoque normalista operaba con comunicaciones relativamente simples y estandarizadas, donde los reportes tenían formatos predeterminados y rígidos. El EBR incorpora una complejidad comunicativa significativamente mayor, que requiere la transmisión no solo de datos brutos, sino de evaluaciones contextualizadas que incorporan múltiples variables de riesgo interrelacionadas. Esta evolución refleja lo que Luhmann describe como el aumento exponencial de la capacidad de procesamiento de información del sistema. Los códigos especializados ahora incluyen no solo indicadores de riesgo estandarizados, sino metodologías de evaluación contextual que permiten generar respuestas específicamente adaptadas a las características particulares de cada situación.
Por otra parte la aplicación del esquema AGIL de Talcott Parsons proporciona una herramienta analítica potente para comprender los componentes estructurales del sistema PLA/FT/FP y su evolución hacia el enfoque basado en riesgos. Parsons identifica cuatro funciones básicas que todos los sistemas sociales deben cumplir para mantener su estabilidad y eficacia: Adaptación, Logro de metas (Goal attainment), Integración, y Latencia (mantenimiento de patrones).
- Adaptación (A): La función de adaptación se refiere a la capacidad fundamental del sistema para ajustarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del entorno. El enfoque basado en riesgos representa precisamente una estrategia adaptativa avanzada que permite al sistema preventivo responder de manera diferenciada y efectiva a amenazas heterogéneas y en constante evolución. Como observa Parsons, «la adaptación implica la adquisición eficiente de recursos del entorno y su distribución óptima dentro del sistema». El EBR optimiza esta distribución al concentrar recursos donde la amenaza es mayor y la vulnerabilidad más significativa.
- Logro de metas (G): Esta función corresponde a la capacidad del sistema para definir objetivos específicos y movilizar recursos efectivamente para alcanzarlos. La transición del enfoque normalista al EBR implica una redefinición fundamental de los objetivos sistémicos. Mientras que el enfoque tradicional priorizaba el cumplimiento uniforme formal, el EBR busca la efectividad substantiva, reconociendo que la prevención eficaz requiere estrategias específicamente adaptadas a contextos particulares.
- Integración (I): La función de integración involucra la coordinación de las diferentes partes del sistema y la resolución constructiva de conflictos internos. El EBR presenta desafíos y oportunidades particulares para la integración sistémica. Por un lado, la diversidad de enfoques puede generar fragmentación; por otro lado, la flexibilidad permite una coordinación más sofisticada que reconoce y aprovecha las diferencias legítimas entre contextos operativos.
- Latencia (L): El mantenimiento de patrones se refiere a la preservación de los valores y normas fundamentales que dan identidad coherente al sistema. El EBR presenta el desafío crítico de equilibrar la flexibilidad operativa con la coherencia normativa, manteniendo principios fundamentales mientras permite variaciones significativas en la implementación.
Esta transformación epistemológica tiene implicaciones profundas y permanentes para profesionales del compliance y la gestión de riesgos. El nuevo paradigma requiere el desarrollo de competencias fundamentalmente diferentes:
- Pensamiento sistémico avanzado: Capacidad para comprender interconexiones complejas, identificar propiedades emergentes, y evaluar impactos sistémicos de decisiones locales. Esto implica superar el pensamiento lineal y desarrollar habilidades para navegación en complejidad.
- Análisis contextual sofisticado: Habilidad para adaptar principios generales a situaciones específicas, reconociendo que la efectividad surge de la adaptación inteligente más que de la aplicación mecánica de reglas. Requiere capacidades de evaluación cualitativa que complementen análisis cuantitativos.
- Gestión dinámica de incertidumbre: Competencia para operar efectivamente en ambientes inciertos, tomando decisiones informadas sin información completa, y desarrollando estrategias adaptativas que puedan evolucionar con las circunstancias.
- Integración multidisciplinaria: Capacidad para integrar perspectivas financieras, legales, tecnológicas, geopolíticas y de seguridad en evaluaciones coherentes que reconozcan la multidimensionalidad de los riesgos modernos.
Todo lo anterior requiere de transformaciones organizacionales:
- Estructuras de governance adaptativas: Las organizaciones deben desarrollar estructuras de gobierno que faciliten la toma de decisiones basada en riesgos, incluyendo comités multidisciplinarios que integren perspectivas diversas, sistemas de escalamiento que reconozcan la complejidad gradual de las decisiones, y procesos de revisión que permitan aprendizaje organizacional continuo.
- Sistemas de información integrados: La implementación efectiva del EBR requiere sistemas tecnológicos sofisticados capaces de integrar múltiples fuentes de información, generar análisis contextualizados, y facilitar la toma de decisiones en tiempo real. Esto incluye capacidades de inteligencia artificial para detección de patrones, sistemas de gestión de datos que permitan análisis longitudinales, y plataformas de colaboración que faciliten coordinación entre diferentes áreas de la organización.
- Cultura organizacional adaptativa: El éxito del EBR depende fundamentalmente del desarrollo de culturas organizacionales que valoren la adaptación inteligente sobre el cumplimiento mecánico, promuevan el aprendizaje continuo y la experimentación responsable, y reconozcan que la efectividad emerge de la comprensión profunda más que de la aplicación superficial de reglas.
Hasta acá parece claro que enfoque basado en riesgos no representa simplemente una herramienta técnica mejorada; constituye una nueva forma fundamental de entender la relación entre conocimiento, control y efectividad en sistemas complejos. Su adopción exitosa requiere no solo cambios procedimentales, sino una transformación profunda en la manera de concebir la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Esta transformación epistemológica reconoce que la complejidad no es un obstáculo a superar, sino una característica constitutiva de los sistemas financieros modernos que debe ser abrazada e integrada en las estrategias de control. Como señala Morin, «la complejidad es una palabra problema y no una palabra solución», lo que significa que se trata no de encontrar respuestas definitivas y cerradas, sino de desarrollar estrategias cognitivas que permitan navegar efectivamente la incertidumbre inherente al sistema. En un mundo donde las amenazas evolucionan constantemente y la interconexión global amplifica tanto oportunidades como vulnerabilidades, la capacidad de adaptación inteligente se vuelve más valiosa que la rigidez normativa. El EBR ofrece un framework para navegar esta complejidad, pero su efectividad depende críticamente de nuestra capacidad colectiva para tomar el pensamiento complejo y desarrollar competencias sistémicas.
La implementación del enfoque basado en riesgos requiere una transformación que va más allá de cambios técnicos o procedimentales. Demanda una evolución en la comprensión fundamental de cómo operan los sistemas complejos, cómo emerge la efectividad en entornos inciertos, y cómo la adaptación inteligente puede generar resultados superiores a la rigidez normativa.
Conclusiones
La pregunta central no es si debemos adoptar el enfoque basado en riesgos – esta transición ya está en curso y es irreversible – sino qué tan rápido y efectivamente podemos desarrollar las capacidades epistemológicas necesarias para implementarlo en un mundo de complejidad creciente.
Esta implementación exitosa requiere reconocer que estamos presenciando no solo una evolución técnica, sino una revolución epistemológica que está redefiniendo los fundamentos mismos del control financiero. El desafío consiste en desarrollar marcos conceptuales, herramientas prácticas y competencias profesionales que permitan navegar efectivamente esta nueva realidad.
En última instancia, el enfoque basado en riesgos representa una invitación a abrazar la complejidad como una oportunidad para desarrollar formas más sofisticadas, adaptativas y efectivas de prevención. Su éxito dependerá de nuestra capacidad para superar las limitaciones del pensamiento lineal y desarrollar capacidades sistémicas que reconozcan la naturaleza fundamentalmente compleja y adaptativa de los fenómenos que buscamos controlar.
La transformación está en curso. La pregunta es si estaremos preparados para liderarla o simplemente para seguirla.
Bibliografía
Bertalanffy, L. von. (1989). Teoría general de los sistemas. Fondo de Cultura Económica.
Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI]. (2023). Las 40 Recomendaciones del GAFI. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
Luhmann, N. (1998). Sistemas sociales: Lineamientos para una teoría general (S. Pappe, Trad.). Anthropos Editorial. (Obra original publicada en 1984)
Maturana, H., & Varela, F. (1994). De máquinas y seres vivos: Autopoiesis, la organización de lo vivo (4a ed.). Editorial Universitaria.
Morin, E. (2001). El método 1: La naturaleza de la naturaleza (3a ed.). Cátedra.
Morin, E. (2011). Introducción al pensamiento complejo (4a ed.). Gedisa Editorial.
Parsons, T. (1966). La estructura de la acción social (J. J. Caballero, Trad.). Ediciones Guadarrama. (Obra original publicada en 1937)
Parsons, T. (1991). The social system (Nueva ed.). Routledge. (Obra original publicada en 1951)
Unidad de Información Financiera [UIF]. (2024). Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. https://www.argentina.gob.ar/uif/institucional/sistema-ala-cft-cfp
[1] Lic. en Marketing. Doctoranda en Ciencias Empresariales y Sociales. Especialista en PLA/FT. Certificada en Ética y Compliance. Idónea en Mercado de Capitales. Docente de grado y posgrado.