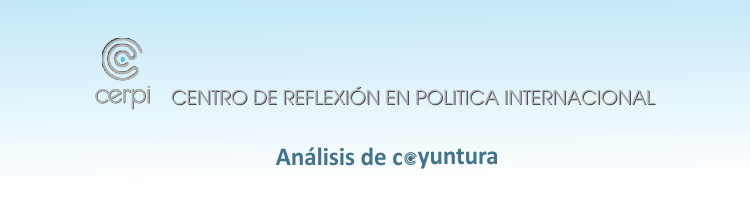Proximamente podrá ver la versión PDF aquí
Cambio sistémico e incertidumbre
Matías Mendoza[1]
Lo que pretendemos en estas breves líneas es hacer un breve repaso sobre lo que percibimos sobre el sistema internacional contemporáneo y su posible futuro próximo. En específico, nos centramos en los estados centrales del actual sistema y nos interrogamos sobre el lugar que podría llegar a ocupar la Argentina en el mismo en el.
¿Una transición sistémica en desarrollo?
Según Robert Gilpin (2009) lo que se denomina cambio sistémico comprende cambios en la naturaleza de los principales actores del sistema internacional, tales como el ascenso y caída de alguno de éstos dentro de la jerarquía de prestigio o en la distribución de poder. También podemos hacernos eco de lo planteado por Haass (2008) acerca de que estamos atravesando una era de “no polaridad”, en la cual se asiste a un declive relativo de Estados Unidos y el orden unipolar propio de la posguerra fría, en el cual el poder está diluido entre múltiples actores y aparece un escenario en donde prima la imposibilidad de gestionar colectivamente de forma eficaz en torno a las tensiones económicas y políticas que predominan actualmente dada la antedicha condición señalada por Haass.
De un lado tenemos un EEUU-nuevamente bajo el mandato del republicano Donald Trump-que no parece dispuesto a sostener el viejo orden ni a actuar como el proveedor de bienes públicos globales; por el otro, está la República Popular de China, que parece dispuesta de a ratos a hacerse cargo del desorden, pero que aún se debate entre afrontar dificultades internas y el recelo internacional en el proceso.
El actual gobierno de Trump ha cobrado notoriedad por sus pretensiones irredentistas sobre Groenlandia, el canal de Panamá y Canadá y su desdén por el libre comercio, ejemplificado por los drásticos aranceles anunciados el 2 de abril pasado, y con los cuales se pretende terminar con el déficit comercial estadounidense y “reindustrializar” al gigante norteamericano, el cual ha visto su rol como principal productor de manufacturas tomado por China.
Sin embargo, ese gigante tiene pies de barro. La aplicación de aranceles por sí sola no es suficiente para reindustrializarlo, ni para asestar un golpe definitivo a Beijing. Por lo contrario, ha resultado en una agitación y respuesta china, que la ha visto acercarse con la Unión Europea-denostada por Trump–por ejemplo, y responder con sus propios aranceles. Éste y otros gestos-el trato dispensado hacia Vladimir Zelensky recientemente, sus férreas nuevas políticas migratorias, y la improvisada forma en la cual se diseñó el esquema de aranceles antedicho- pueden resultar en una merma del soft power estadounidense. Eso sin contar los múltiples problemas estructurales internos que dicho país enfrenta: una fuerte polarización política; deficiente infraestructura y la promesa de más recortes impositivos que solo alcanzarán a las élites económicas cercanas al mandatario y tendrán nulo alcance sobre su base electoral, solo por mencionar algunos.
La República Popular China, mientras tanto, acerca posiciones con sus vecinos y la antedicha UE, se erige como la nueva defensora del libre comercio, en una movida que algunas dan por insólita. Ciertamente posee el potencial económico para ello, y ha actuado como proveedora de créditos e inversiones extranjeras en aquellos países en vías de desarrollo capaces de proveerla de lo necesario para sostener a unas industria y población igualmente enormes, sin olvidar la importancia creciente internacional que el grupo BRICS ha ido cobrando.
Pese a su potencial económico, autores como Nye (2015) han señalado su carencia de soft-power a comparación de Estados Unidos. Ciertamente, China carece de una industria cultural de alcance masivo capaz de competir con Hollywood, o una copiosa red de ONGs como las cuales ayudan a generar y consolidar el vasto soft-power estadounidense. Más allá del poder material, es innegable que la capacidad de atracción y/o penetración cultural es aún un terreno donde Beijing parece estar aún detrás de Washington, y si quisiera consolidarse debería reforzar esta rama.
Por otro lado, las recientes acciones del gobierno estadounidense podrían tener un impacto negativo en la confianza global sobre éste y su aparato cultural en consecuencia, lo cual podría abrir la oportunidad a China en este campo.
¿Condenados a la irrelevancia?
En este panorama cambiante, queda discutir el rol al cual puede quedar reducida la República Argentina, que actualmente transita su segundo año bajo la presidencia del libertario Milei.
Guiado por un Wishful thinking (Mendoza, 2024)–es decir, una percepción del sistema internacional y sus actores distorsionada y orientada en base a sus creencias ideológicas de base, en las cuales figuran el Hiperoccidentalismo y la aquiescencia a Washington, que aún es percibido como si fuese el Unipolo de hace años atrás- la política exterior mileista ha hecho de las visitas frecuentes a Estados Unidos por el presidente y la exageración de otros gestos de parte de su administración-salida de la OMS, votación en consonancia en la Asamblea General de la ONU, etc- una marca distintiva, con la cual se espera la obtención de tratos especiales en áreas diversas como el comercio. Sin embargo, el tan esperado acuerdo de libre comercio con Washington parece cada vez más lejano teniendo en cuenta las posturas de Trump en la materia.
Este alineamiento puede tener consecuencias serias sobre la posición internacional del país, e incluso podemos sumarle otros elementos notables reciente, como el desprecio mostrado hacia el personal diplomático de carrera y la “sobre-ideologización” de la Cancillería, sus continuos desplantes hacia otros mandatarios o sus inflamatorias declaraciones en instituciones como la ONU o el Foro Económico Mundial.
Dada la interrelación entre el modelo rentístico financiero reflotado por esta administración y la necesidad de sostenerlo, el gobierno se ha lanzado a la búsqueda de financiamiento externo desde un inicio. Con una baja inversión extranjera en 2024 pese a la aprobación del RIGI, la vía elegida para ello ha sido un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que trae aparejado más recortes en el gasto público. Dado que este gobierno ve la inversión en educación o ciencia como sectores por los cuales “pasar la motosierra” y la industria nacional sufre ante la apertura de importaciones junto con la baja del consumo dado el estado precario del bolsillo de los argentinos, cabe preguntarse ¿Hacia dónde vamos?
Si bien la Argentina ha sido señalado como un país periférico, la subordinación-tanto ideológica como monetaria-hacia Washington y los organismos de crédito internacional pende sobre el país como la espada de Damocles en estos momentos. Un país que entra al primer cuarto del siglo XXI en lo que podría ser un estado de creciente desindustrialización, donde sus científicos e investigadores no son tenidos en cuenta ni financiados apropiadamente y el empleo que se genera es precario- casi circunscrito a plataformas de la gig economy-podría terminar cayendo aún más bajo. Reducida-aún más, vale decir-a ser una proveedora de materias primas (crudo, litio, productos agro-ganaderos) con escaso o nulo valor agregado y conducida por quienes consideran que el multilateralismo es solo un estorbo, la irrelevancia se asoma en el horizonte.
Si bien es una posibilidad muy grande este escenario descrito-a nuestro parecer, al menos-existe quizás la posibilidad de hacer una corrección de curso a futuro. La cuestión sería cuando podría llegar-si lo hace-y si no sería demasiado tarde para ello.
Bibliografía
Gilpin, R. (2009). War & Change in International Politics. Cambridge University Press.
Haass, R. (2008). The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance. Foreign Affairs, Vol. 87, No. 3, pp. 44-56
Mendoza, M. (2024). ¿La política exterior del Wishful thinking? Descifrando a Milei. Análisis de coyuntura, No. 45.: https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/168702/Bolet%C3%ADn_completo.pdf?sequence=1
Nye, J. (2015). Is the American Century Over? Polity Press
[1] Profesor y licenciado en Historia (FaHCE-UNLP); Maestrando en RRII (IRI-UNLP). Integrante del CeRPI.