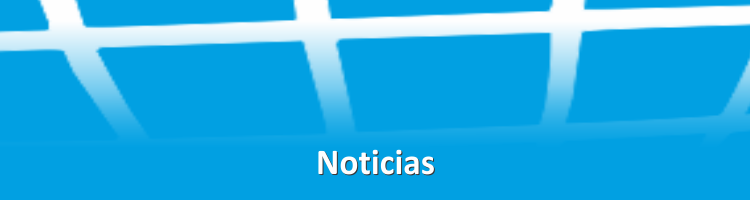En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reunida en Nairobi adoptó la resolución “Fin de la contaminación por plásticos: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante” dando inicio a un proceso dirigido a adoptar un tratado jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos, que se negoció a lo largo de seis rondas comenzando en Uruguay y siguiendo por Francia, Kenia, Canadá, Corea del Sur y, hasta ayer, Ginebra.
Pero finalmente ocurrió lo que muchos ya preveían: las negociaciones fracasaron ayer cuando representantes de 184 países reunidos en la ciudad de Ginebra no lograron acordar en temas como el establecimiento de límites obligatorios a la producción de plásticos o sobre el uso de químicos tóxicos en la industria plástica.
La primera sensación es de frustración, pero pasado el momento inicial se abren preguntas que es necesario responder y que van más allá del propio acuerdo fallido. Me pregunto, por ejemplo, cuáles son las oportunidades que este vacío normativo tiene en materia de uso de tecnologías digitales en la lucha contra el cambio climático
Aunque esta pregunta puede parecer de segundo orden frente a lo que significa el fracaso de las negociaciones, nadie puede ya dudar que la IA puede (y de hecho ya lo hace) ser un aliado en la lucha contra la contaminación plástica: uso de redes neuronales para identificar residuos plásticos en ecosistemas marinos a partir de imágenes satelitales y modelos predictivos sobre la acumulación de plásticos y sus impactos son posibles y de gran potencial para guiar decisiones y acciones en el combate a la polución por plásticos.
Tomemos algunos ejemplos recientes: algoritmos de aprendizaje profundo no solo han logrado clasificar residuos plásticos con una precisión del 90 al 98 %, sino que lo han hecho de forma más eficiente que los sistemas de separación manual, mientras que ConvoWaste combina visión artificial, sensores y accionadores para separar residuos con un 98 % de precisión. Otros sistemas se han orientado a separar tipos comunes de plástico en dispositivos portátiles, logrando similares niveles de eficacia. Esto muestra como la IA puede contribuir a procesos de reciclaje automatizado y el diseño de políticas públicas de manejo de la contaminación y los residuos plásticos más eficientes.
Para que estas herramientas puedan ser utilizadas al máximo de su potencial requieren de marcos institucionales que las contengan como parte de estrategias de acción coordinadas entre múltiples partes, y es aquí donde el fracaso del tratado golpea fuertemente: sin acuerdos internacionales que promuevan el uso de la IA para el bien común y acuerdos para trabajar de manera coordinada en la lucha contra los microplásticos los dos pilares que necesitamos para llevar estos avances a una mayor escala se derrumban.
La desconexión entre la gobernanza ambiental y la gobernanza digital agrava este problema: faltan entrecruzamientos y oportunidades de fertilización cruzada entre los debates en torno a cómo limitar la producción de plásticos y sobre regulación de la IA. Esto produce una fragmentación ineficiente y, lo que es peor, peligrosa.
Ya sabemos que la IA no es una tecnología neutral. Puede implementarse siguiendo lógicas de explotación extractivista de recursos, maximizando la ganancia económica y exteriorizando costes ambientales, pero también puede hacerlo bajo miradas que privilegien la sostenibilidad y promuevan los derechos humanos, especialmente lo de las personas más vulnerables, si se integra con marcos éticos orientados a la justicia ambiental.
La diferencia está, en primer lugar, en la asignación de fines a la IA, pero no menos importante es la consideración de los datos que alimentan sus modelos, algo que se vuelve central en el caso específico de la contaminación plástica.
Recopilar datos sobre residuos plásticos, detectar plásticos en diferentes ecosistemas y modelar su circulación en ecosistemas o comprender sus impactos sobre la salud humana son áreas de creciente presencia de sistemas inteligentes que, hasta ahora, son desarrollados principalmente por actores privados, con niveles de transparencia diferentes y bajo metodologías que, entre sus componentes, no incluyen la garantía del acceso democrático a los datos de entrenamiento ni a los generados por su procesamiento.
¿Quién define hoy qué datos se recolectan? ¿Quién accede a ellos y bajo qué condiciones? ¿Quién los valida y bajo qué presiones? Estas son preguntas que el desarrollo de una IA para el Desarrollo Sostenible debe hacerse, y que afectan el campo del combate contra la contaminación por plásticos ya que estos, asociados a producción, distribución, composición y toxicidad, son fragmentados, de accesibilidad limitada o directamente imposible. Gran parte de ellos están en manos de empresas sobre las que no pesa obligación vinculante de compartirlos. Más aún, esas empresas utilizan la IA como herramienta de elaboración de sus estrategias de lobby corporativo, analizando tendencias políticas, impulsando campañas de desinformación, segmentando la opinión pública e influyendo en los tomadores de decisiones dentro de los Estados nacionales que luego llevan sus posiciones a los debates multilaterales. La IA no es solamente una herramienta útil para resolver problemas ambientales, sino que, en manos de quienes se benefician del marco de situación actual, sirve para preservar el status quo.
Como resultado, tenemos avances tecnológicos suficientes para enfrentar el problema de los plásticos, pero carecemos de los marcos de cooperación internacional que fomenten su despliegue bajo condiciones de equidad.
No es casual que el fracaso en acordar un texto en Ginebra se debiese, en una medida importante pero difícil de calcular, a la oposición de países y al lobby empresario de quienes se benefician de la producción masiva de plásticos y del uso de aditivos químicos. Para ser breve, los debates mostraron dos grandes coaliciones de Estados:
- Un bloque muy mayoritario (UE, Estados insulares del Pacífico, la mayor parte de los gobiernos de Asia y América Latina y el Caribe) defendiendo un acuerdo capaz de establecer límites globales obligatorios a la producción de plástico, incluyendo la eliminación de plásticos de un solo uso y la prohibición del uso de químicos potencialmente peligrosos. Este grupo contó con el apoyo de la sociedad civil global.
- Un segundo bloque, formado por las potencias productoras de petróleo y acompañado por la industria petroquímica (se registraron para participar de la reunión más de 220 lobistas de empresas petroquímicas), liderado por Arabia Saudita, China, Estados Unidos y Rusia, buscaban un tratado que se focalizara en mejorar la gestión de residuos y promover el reciclaje.
En muchos casos, esos Estados y empresas lideran el desarrollo de soluciones basadas en IA, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Pueden las herramientas algorítmicas ayudar a resolver un problema si son desarrolladas y controladas por quienes tienen intereses creados en su persistencia?
La respuesta, intuitivamente negativa, nos trae nuevamente al punto de la conexión entre el campo ambiental y el de las tecnologías digitales: no puede haber justicia ambiental sin justicia algorítmica, y ninguna de ellas es alcanzable sin un nuevo modelo de gobernanza multilateral más inclusivo y democrático. Así visto, la intersección entre gobernanza ambiental y gobernanza algorítmica es condición para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático.
Es por todo ello que entendemos el fracaso del tratado sobre plásticos como una llamada de atención sobre la necesidad de construir un marco digital público y global orientado a la solución de problemas compartidos.
Al fin y al cabo, la producción de plásticos y de residuos plásticos y los grandes desafíos para un desarrollo de la IA para el bien comparten varios puntos de origen: extractivismo, opacidad, insuficiente regulación y falta de visión de largo plazo de los tomadores de decisiones.
Si creemos que la IA puede contribuir a solucionar los grandes problemas del planeta, es tiempo de garantizar que forme parte de las conversaciones desde el inicio y de que se construyan los marcos legales y consensos que necesita su despliegue.
Javier Surasky
Coordinador
Centro de Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales
IRI-UNLP
Referencias
El texto completo se encuentra disponible en https://goo.su/BL3Jqk