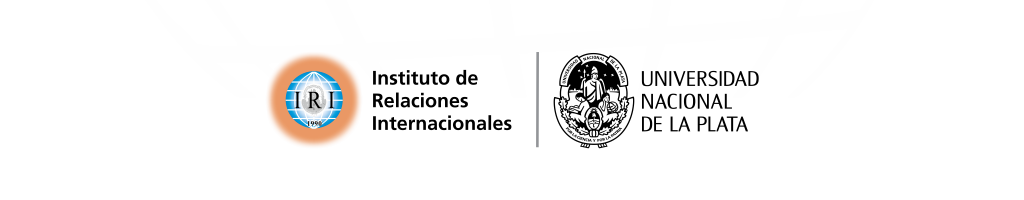En los últimos días, Venezuela volvió a ocupar el centro de la agenda internacional al conocerse la noticia de la ejecución de la llamada operación “determinación absoluta” en la que fuerzas especiales de Estados Unidos procedieron al secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, en un contexto de máxima tensión política y militar. Más allá de las declaraciones oficiales, este suceso marca hasta qué punto el régimen venezolano se encuentra en una fase de fragilidad terminal, sostenida más por la coerción que por legitimidad real.
Las reacciones no tardaron en aparecer y volvieron a dividir aguas. Para algunos sectores de la opinión pública mundial lo ocurrido representa una injerencia inaceptable de Washington en los asuntos internos de un país soberano, es decir una clara violación al derecho internacional. Para otros, se trata de una consecuencia inevitable de años de autoritarismo, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y destrucción institucional. Sin embargo, reducir el debate a una dicotomía entre “imperialismo” y “soberanía” resulta no solo insuficiente, sino profundamente injusto con la realidad de la mayoría de la población venezolana.
Porque el verdadero punto de partida no es Estados Unidos, sino Venezuela. Un país del que más de ocho millones de personas se vieron forzadas a emigrar, y donde quienes permanecen enfrentan pobreza extrema, colapso de servicios básicos, persecución política y una violencia ejercida desde el propio Estado. El régimen no cayó en desgracia por una conspiración externa, sino por haber transformado un proyecto político en un sistema de poder cerrado, corrupto y represivo, sostenido por fuerzas armadas cooptadas, redes criminales y alianzas internacionales opacas.
Independientemente de lo que finalmente ocurra con la figura de Maduro, el interrogante central es qué sucede con el núcleo duro del poder que aún permanece activo: mandos militares, aparatos de inteligencia, estructuras económicas ilegales y operadores políticos que han garantizado la supervivencia del régimen. Sin desarticular ese entramado, cualquier salida corre el riesgo de ser apenas cosmética. La transición hacia un gobierno democrático —si es que se abre esa posibilidad— no será automática ni indolora: requerirá acuerdos internos, garantías mínimas, justicia transicional y, sobre todo, la reconstrucción de un Estado devastado.
Aquí aparece un punto incómodo pero ineludible: los latinoamericanos debemos hacernos cargo de nuestros propios liderazgos autoritarios y antidemocráticos. Durante años, buena parte de la región optó por mirar hacia otro lado, relativizar abusos o justificar lo injustificable en nombre de alineamientos ideológicos. Hoy, ante ésta intervención externa, muchos prefieren señalar a Estados Unidos como “el villano de la película”, olvidando deliberadamente el sufrimiento concreto de millones de venezolanos. Esa inversión moral del problema no solo es hipócrita: es peligrosa.
Nada de lo que ocurre en Venezuela puede entenderse sin reconocer que se trata de un régimen responsable de crímenes, corrupción estructural y destrucción social. Señalar eso no implica avalar automáticamente cada acción externa, pero sí obliga a no borrar a las víctimas del centro del análisis. La soberanía no puede ser un escudo para la impunidad, ni el antiamericanismo un atajo para eludir responsabilidades propias.
Venezuela enfrenta horas decisivas. El desenlace aún es incierto y los escenarios posibles son múltiples, desde una transición negociada hasta nuevas formas de inestabilidad. Pero hay algo que debería quedar claro: el problema no empezó ahora ni afuera, y la región no puede seguir delegando en actores externos la resolución de tragedias que incubó con su propio silencio y en más de una ocasión con la complicidad de ONG´s y organismos internacionales. Si América Latina quiere defender la democracia, deberá hacerlo primero hacia adentro, sin excusas y sin dobles estándares. Quienes hoy denuncian con vehemencia cualquier acción contra el régimen, guardaron silencio durante años frente al dolor de las familias venezolanas, relativizando abusos, justificando la represión o simplemente mirando hacia otro lado.
Por supuesto que Estados Unidos tiene intereses, y negarlo sería caer en una ingenuidad que no resiste ningún análisis serio, sobre todo partiendo de la base de la propia historia y desarrollo de la industria petrolera venezolana que le debe mucho a las empresas estadounidenses. Lo que ocurre en Venezuela se inscribe en una lógica de poder que retoma, bajo nuevas formas, un corolario contemporáneo de la Doctrina Monroe, hoy reinterpretado desde la impronta política de Trump y del nacionalismo estratégico estadounidense. Pero incluso aceptando ese dato —que debe ser dicho con claridad—, la pregunta central no es si Washington actúa por altruismo, sino qué alternativa real existe para los venezolanos. Para los más de ocho millones de ciudadanos dispersos por el mundo, que quieren volver a su patria, Estados Unidos aparece hoy como el mal menor frente a un régimen que destruyó el Estado de derecho, clausuró la justicia independiente y convirtió al país en un espacio de persecución y miedo. No se trata de celebrar una potencia, sino de reconocer una tragedia: Venezuela dejó de ofrecer condiciones mínimas para que su propio pueblo viva y regrese. En ese contexto, aferrarse a una pureza anti-imperial abstracta resulta un lujo académico que no pueden darse quienes perdieron su país, su familia y su futuro.
Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP