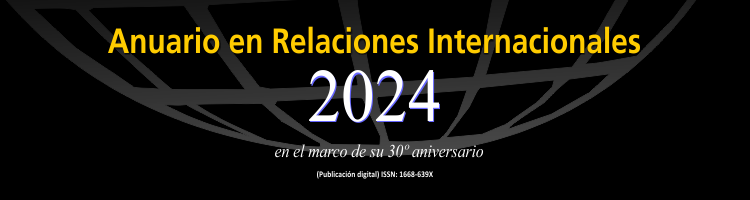Relaciones Internacionales
(orientación profesional)
2025
María Lucia Acevedo
Para realizar la reflexión final voy a iniciar diciendo que es una cursada muy dinámica y es una de las razones por las que he querido cursar en primer lugar.
Quiero remarcar la importancia, a nivel personal, de haber tenido una clase que hable del género, ya que es un tema relativamente reciente, que comenzó a tener influencias hace muy poco (sobre todo a nivel legislativo) que a lo largo de la carrera poco se menciona y se tiene en la currícula. Por otra parte disfruté mucho de la clase del gobierno de Brasil y las políticas a lo largo de los años, debido a que se pudo observar cómo se modifican las políticas públicas e internacionales a lo largo de los años pero principalmente porque se ven las decisiones dispares cuando los gobiernos tienen tintes políticos diferentes.
Algo que me hubiese gustado ver podría ser relacionado con el deporte (tema que uno de los compañeros de cursada ha mencionado en diferentes momentos y pudo contar cosas muy interesantes) teniendo en cuenta a modo de ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania que generó grandes cambios en diferentes deportes que se desarrollaban principalmente en el país invadido y las consecuencias negativas que llevó a deportistas rusos por el simple hecho de su nacionalidad.
Otra de las clases que me ha gustado fue la de Malvinas, ya que pude conocer cuestiones de interés que no sabía que el gobierno británico tenía y las razones más profundas por las cuales hoy están ocupadas por ellos.
Quiero cerrar diciendo que disfruté mucho de la cursada y del equipo docente que siempre estuvo a disposición para lo que necesitemos, tanto en las clases como fuera de las mismas.
Simón Miraglia
A lo largo del bimestre tuve la posibilidad de profundizar en el análisis de un campo que me resultaba muy lejano y que su estudio es muy distinto al del resto de las materias de la carrera. Las relaciones internacionales son dinámicas, complejas y están en constante transformación. Creo que durante la cursada se abordaron temas que van desde los fundamentos teóricos hasta los desafíos contemporáneos del sistema internacional, tales como los conflictos armados, la cooperación regional, el rol de los organismos multilaterales y el impacto de la globalización y eso es enriquecedor.
Esta orientación me permitió ejercitar una mirada crítica sobre los discursos dominantes, reconociendo que detrás de cada política exterior existen intereses, valores y disputas de poder. Al mismo tiempo, confirmé la importancia de la cooperación internacional como única vía posible para enfrentar desafíos globales que trascienden fronteras, como el cambio climático, la seguridad internacional, y sobre todo las migraciones.
No obstante, considero que hubo ciertos temas que merecían mayor atención. En primer lugar, la cuestión de la Antártida. Me hubiera gustado que se analizará en profundidad, ya que hacia el año 2048 se abrirá la renegociación del Tratado Antártico, y será precisamente mi generación la que deberá afrontar ese debate y diseñar propuestas sólidas. Por la relevancia estratégica, científica y ambiental que tiene la región, entiendo que merecería al menos una clase dedicada exclusivamente a este asunto.
En segundo lugar, creo que también hubiera sido enriquecedor abordar el papel de las fuerzas armadas, las armas nucleares y cómo estos factores influyen directamente en las negociaciones internacionales. En el contexto mundial actual, marcado por tensiones geopolíticas y una carrera armamentista que aún persiste, resulta fundamental comprender de qué modo el poder militar y la disuasión nuclear condicionan las posibilidades reales de diálogo y de acuerdos entre Estados.
También quiero destacar especialmente dos clases que me resultaron de gran interés: la de Economía y Comercio Internacional, por la claridad con la que me permitió entender los mecanismos que rigen el intercambio global y sus impactos en las economías nacionales; y la de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que considero fundamental no solo por su valor histórico y geopolítico, sino también por la relevancia que tiene para la política exterior argentina y porque es un tema que me llega personalmente.
Las clases que más me sorprendieron, tanto por mi desconocimiento previo como por lo impactante de los datos vistos en clase, fueron las de Migraciones y Pueblos Indígenas. En ambos casos pude tener una aproximación a problemáticas que muchas veces quedan invisibilizadas en el debate internacional, pero que tienen un peso decisivo en la configuración de identidades, en la protección de derechos humanos y en la construcción de agendas comunes entre los Estados. Estos temas me invitaron a reflexionar sobre la necesidad de ampliar la mirada más allá de los actores tradicionales de la política internacional.
En cuanto a la modalidad, considero que las clases fueron muy entretenidas, con una dinámica clara y bien organizada, pero en mi caso puntual la virtualidad dificultó un poco el intercambio y la conexión, principalmente por los cortes de luz y el tiempo que demoro en llegar de la facultad a mi casa.
Una de las principales enseñanzas que me deja este recorrido es que las relaciones internacionales no pueden pensarse de manera aislada, sino en permanente vinculación con factores políticos, económicos, sociales y culturales. Comprendí que los Estados siguen siendo actores centrales, pero no los únicos, ya que las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, e incluso los movimientos sociales globales, ocupan un lugar cada vez más influyente en la agenda mundial.
En definitiva, este espacio académico no solo me brindó conocimientos específicos, sino también herramientas para interpretar la realidad internacional con mayor profundidad y sentido crítico. Considero que el aprendizaje más valioso es comprender que las relaciones internacionales no son un campo distante, sino que impactan directamente en nuestra vida cotidiana, en nuestras economías y en nuestras sociedades.
Recomiendo enormemente este curso, porque realmente abre la cabeza en muchos aspectos.
Micaela Spinedi
Al comenzar esta orientación en Relaciones Internacionales sentía que era un campo bastante desconocido para mí. A lo largo de la cursada pude descubrir no solo la amplitud de los temas que abarca, sino también la forma en que se conectan con la realidad cotidiana y con problemáticas muy cercanas.
Los contenidos fueron muy variados: desde las teorías de las relaciones internacionales y la historia del sistema internacional, hasta temas actuales como seguridad, economía global, migraciones, la cuestión Malvinas, pueblos indígenas, género, Medio Oriente y cooperación internacional. Entre todos, los que más me llamaron la atención fueron la globalización, las migraciones, Malvinas y el Atlántico Sur, los pueblos indígenas, la perspectiva de género y la cooperación internacional. Estos temas me resultaron particularmente interesantes porque me ayudaron a relacionar la materia con debates sociales, políticos y culturales que siguen vigentes hoy en día.
Desde mi experiencia, las clases me parecieron muy entretenidas, dinámicas y atrapantes. Algo que destaco mucho es la cercanía que tuvieron los profesores y la forma en que lograron generar espacios de participación. En clases como la de género, por ejemplo, compartieron perspectivas e incluso cuestiones personales que hicieron que se sintiera más como una charla entre conocidos que como una clase tradicional. Eso hizo que todo resultara mucho más enriquecedor y motivador.
Como sugerencia, me hubiera gustado poder profundizar aún más en conflictos ambientes y su repercusión internacional ya que es una problemática muy presente en la actualidad y siento que, cuanto más se analiza, más herramientas tenemos para comprender lo que está pasando en el mundo.
En conclusión, esta cursada me dejó conocimientos nuevos, herramientas de análisis y, sobre todo, otra manera de mirar el mundo y de entender cómo se conectan las diferentes problemáticas internacionales con nuestra propia realidad como país y como ciudadanos.
Lola Penas
Introducción
El estudio de las Relaciones Internacionales constituye una puerta de entrada a la gran complejidad del orden mundial, donde se entrelazan diversos factores: poder, derecho, economía, historia y cultura. A lo largo del curso, se puso de manifiesto que la disciplina no puede abordarse únicamente desde un paradigma estatocéntrico, sino que exige considerar la pluralidad de actores, procesos y tensiones que configuran la vida internacional.
La finalidad de esta reflexión final es realizar una síntesis crítica de los principales ejes tratados, poniendo de relieve aquellos ejes temáticos que resultaron, en mi opinión personal, de mayor relevancia teórica y práctica. Asimismo, se sugerirán dos posibles líneas de investigación futura que surgen como extensión natural de las problemáticas vistas: la soberanía digital y la justicia climática.
La dialéctica de los modelos internacionales: poder y derecho
Uno de los aportes iniciales del curso fue la presentación de los modelos relacional e institucional como elaboraciones teóricas que permiten comprender con mayor precisión, la tensión permanente entre el poder de los Estados y las dinámicas normativas que limitan y orientan su accionar.
El modelo relacional, de raíz estatocéntrica, entiende a los Estados como actores exclusivos y concentra en ellos el monopolio del uso de la fuerza, la plenitud de competencias y la incondicionalidad del poder. Este paradigma refleja el orden clásico de las Relaciones Internacionales, donde la diplomacia y la guerra constituían las formas privilegiadas de interacción.
En contraposición, el modelo institucional reconoce la emergencia de nuevos sujetos y actores internacionales, desde organismos intergubernamentales hasta individuos, pueblos, empresas transnacionales y ONG. En este marco, se visibiliza la progresiva positivización normativa de la vida internacional, en la medida en que las normas, los tribunales y los foros multilaterales intentan reprimir la violencia y condicionar el poder estatal.
La dialéctica entre ambos modelos no es lineal ni mucho menos evolutiva, sino sincrónica: ambos sistemas coexisten, se confrontan y se influyen mutuamente, de modo que puede verse con gran claridad cómo se desarrolla la realidad contemporánea, donde conviven prácticas de activismo militar y mecanismos de cooperación institucionalizada, como la Unión Europea o la ONU.
La seguridad internacional: entre Westfalia y el terrorismo global
La noción de seguridad internacional resultó ser una noción central para el estudio de la evolución del sistema mundial. Desde la Paz de Westfalia, que consolidó el principio de soberanía estatal y el ius ad bellum, hasta la creación de la ONU y la introducción de la noción de seguridad colectiva. Entonces, a partir de este eje temático puede observarse un tránsito desde un modelo históricamente centrado en la guerra, que cada vez más se orienta a intentos de regulación multilateral.
No obstante, la realidad histórica muestra los límites de tales mecanismos. Las guerras mundiales, los conflictos regionales, como el del Golfo Pérsico, o los atentados del 11 de septiembre de 2001 evidencian que la violencia sigue siendo un recurso recurrente en las disputas internacionales. El terrorismo, en particular, se ha introducido como un nuevo actor no estatal, que desafía constantemente los marcos tradicionales de soberanía y defensa, obligando a reinterpretar la legítima defensa y los alcances de la seguridad colectiva.
En este terreno, la paradoja central resulta en la coexistencia de un discurso normativo de paz y cooperación con una práctica donde persisten intervenciones militares unilaterales, proliferación de armas y nuevas formas de guerra.
Economía y comercio internacional: interdependencia y vulnerabilidad
El curso permitió también abordar la dimensión económica de las relaciones internacionales, entendida como el entramado de flujos comerciales, financieros y tecnológicos que vinculan a los Estados y actores transnacionales. La globalización, lejos de ser un proceso uniforme, ha mostrado tanto su potencial de integración como su capacidad de generar asimetrías y dependencias.
En este marco, se discutió el papel de las empresas transnacionales como actores con poder suficiente para competir con los Estados en la definición de agendas políticas y económicas. También se destacó la noción de índice de complejidad económica, que permite medir la interconexión y sofisticación de las economías, ilustrando el lugar periférico de países como Argentina en el orden global.
Entonces, la conclusión que puede extraerse es que la economía internacional no puede desligarse de la política, los regímenes comerciales, acuerdos de integración y sanciones económicas revelan la estrecha imbricación entre intereses nacionales y lógicas de poder. Al mismo tiempo, fenómenos como la aversión al riesgo y la volatilidad financiera expresan la vulnerabilidad de los Estados frente a dinámicas globales que escapan a su control.
Migraciones internacionales
El fenómeno migratorio se erige como una de las problemáticas más urgentes de la actualidad. Con más de 280 millones de migrantes internacionales en 2023, la movilidad humana refleja tanto aspiraciones de mejora como situaciones de extrema vulnerabilidad. De este modo, el presente curso permitió visibilizar la heterogeneidad de estas corrientes migratorias, recalcando que incluyen mayoritariamente a niños, mujeres y comunidades originarias, y también analizar sus múltiples causas: violencia, pobreza, discriminación y, cada vez más, cambio climático.
La categoría de “refugiado climático” me resultó fascinante ya que aún carece de reconocimiento formal en el derecho internacional, lo que deja a millones de personas fuera de marcos de protección efectivos. El cambio climático es un factor que puede comprometer derechos humanos fundamentales, por lo que este vacío jurídico refleja una tensión mayor entre el derecho internacional, diseñado para un mundo de soberanías estatales, y la realidad contemporánea, donde problemas globales requieren soluciones igualmente globales.
La cuestión Malvinas: soberanía, geopolítica y recursos estratégicos
El caso de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur constituye un ejemplo concreto de cómo la soberanía territorial se entrelaza con intereses geopolíticos, económicos y militares. Más allá de la disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido, el problema revela la importancia estratégica de los océanos, tanto por sus recursos (hidrocarburos, pesquerías, agua dulce) como por su valor militar.
Este caso ilustra, además, cómo las relaciones internacionales no pueden reducirse a abstracciones teóricas, sino que afectan de manera directa a los pueblos, las economías y las identidades nacionales.
Nuevas líneas de investigación
- a) Soberanía digital y ciberseguridad
El mundo digital ha introducido un nuevo campo de disputa internacional. La infraestructura atrasada de los Estados en este aspecto y la manipulación de datos masivos y los ciberataques plantean desafíos que ponen en cuestión la noción clásica de soberanía. La ausencia de normas internacionales claras y la dificultad de atribuir responsabilidades abren un campo interesante para explorar la relación entre tecnología, poder y derecho en las relaciones internacionales. Podría plantearse alguna clase específica en torno a la seguridad digital, inteligencia artificial, entre otras.
- b) Justicia climática y deuda ecológica
La crisis climática obliga a repensar las relaciones internacionales desde la perspectiva de la justicia. Los países del sur global, responsables de una mínima proporción de las emisiones históricas, son quienes sufren con mayor intensidad sus efectos. Esto plantea la necesidad de investigar mecanismos de reparación y cooperación que reconozcan la problemática de la deuda ecológica de las potencias industriales.
Conclusión
La reflexión sobre los contenidos del curso permite concluir que las Relaciones Internacionales constituyen un campo atravesado por tensiones estructurales: poder y derecho, soberanía e interdependencia, seguridad y vulnerabilidad, desarrollo y desigualdad. Lejos de resolverse, estas tensiones se reconfiguran ante cada nueva coyuntura, obligando a una constante revisión teórica y práctica.
Los temas explorados, desde la seguridad internacional hasta las migraciones climáticas, muestran que el futuro de la disciplina dependerá de su capacidad para adaptarse a fenómenos emergentes y para ofrecer respuestas normativas y políticas a problemas globales. En este sentido, la soberanía digital y la justicia climática aparecen como grandes desafíos para las próximas décadas.
Facundo Solve
A lo largo de la cursada de Relaciones Internacionales, el recorrido por los distintos ejes temáticos y la bibliografía trabajada nos permitió a los estudiantes comprender que este campo excede ampliamente lo meramente diplomático, que es una de las nociones previas que nos encontramos previo a tratar la materia. Las Relaciones Internacionales atraviesan la política, la economía, la historia, la seguridad, la cultura y, sobre todo, los derechos, impactando directamente en la vida de nuestras sociedades.
Quiero destacar que una de las cosas más enriquecedoras de esta orientación fue poder relacionar los aspectos históricos, sociales y culturales de otros continentes con la realidad argentina y latinoamericana. Temas como Malvinas, el sistema internacional, la seguridad, las migraciones, el género o el medio ambiente entre otros, se entrelazan con nuestra política exterior y con las tensiones propias de un mundo globalizado. Sin perjuicio de la completitud de las clases respectivas de cada tema o eje tratado a lo largo de este curso cabe preguntarme ¿Se podría sumar un nuevo eje? Bueno desde mi perspectiva como deportista representante de la UNLP entiendo que estaría bueno sumar un Bloque relacionado con el Deporte, ya que, tenemos antecedentes como las Organizaciones de los mundiales de futbol, la historia de las relaciones en los juegos Olímpicos, y un ejemplo en concreto como fue la “Diplomacia del Ping Pong” entre China y Estados Unidos.
Análisis de los ejes trabajados
Particularmente, el análisis del Atlántico Sur y de la cuestión Malvinas me resultó uno de los temas más significativos en cuanto a que en su respectiva clase no solo pudimos ver la “Cuestión Malvinas” propiamente dicha, sino que también otros conjuntos de islas con sus respectivos pobladores, puertos, comercio marítimo y demás cuestiones relacionadas al tema que muchos, como es mi caso, no tenían conocimiento alguno. Allí se ve con claridad cómo confluyen el derecho internacional, la historia, la geopolítica y la sociedad civil en torno a una causa que constituye un verdadero interés nacional. La bibliografía consultada muestra que la disputa por Malvinas no es un asunto abstracto, sino una construcción histórica y social en la que el derecho tiene un papel central como herramienta de soberanía.
Asimismo, si nos vamos a otra de las clases que más me llamaron la atención puedo encontrarme en el estudio de la cooperación internacional y de los instrumentos multilaterales que me permitió comprender que, frente a desafíos globales como el cambio climático o las pandemias, la acción aislada de los Estados resulta insuficiente. Esto plantea la necesidad de pensar en el derecho y en la política no solo a nivel interno, sino también en clave internacional.
Considero que este recorrido me brindó una tendencia a reforzar y contribuir a una mirada crítica y al mismo tiempo integral de las Relaciones Internacionales. Resulta evidente que el derecho no se encuentra aislado de estas dinámicas, sino que forma parte constitutiva de ellas. Cada uno de los temas tratados mostró cómo el derecho internacional opera como herramienta tanto de cooperación como de disputa, a su vez, estas disputas como generadoras de conflicto y cómo los Estados utilizan el poder para legitimar sus acciones.
Comprender las lógicas de poder que estructuran ese sistema resulta indispensable para pensar el lugar de Argentina en el mundo y los márgenes de acción de su política exterior. En este marco, el estudio de la seguridad internacional permitió advertir que los riesgos actuales exceden lo militar y comprenden otras amenazas globales como, por ejemplo, lo fue la pandemia COVID 19 y los efectos que aún se sienten actualmente.
La economía internacional, por su parte, reveló las tensiones permanentes entre el norte y el sur, las asimetrías que genera la globalización y la necesidad de promover proyectos de integración regional que fortalezcan a América Latina. En esa línea, el caso de Brasil, analizado en la cursada, mostró cómo un país vecino puede constituirse en un actor regional con peso propio y cómo la cooperación y la competencia conviven en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales.
Otros ejes como migraciones, pueblos indígenas y género ampliaron la perspectiva sobre quiénes son los actores de las Relaciones Internacionales. Ya no se trata solamente de Estados, sino también de comunidades, movimientos sociales y colectivos que buscan hacer oír su voz en el escenario global. Estos temas aportaron una dimensión más humana a la materia, caso contrario el no tratamiento implicaría no ver situaciones que son muy importantes para analizar el sistema en su conjunto, por ende moldearíamos el estudio a abstracción, creo en que siempre debemos recordarnos, porque a veces se nos olvida, en criticar lo de poner el ojo solo en que las relaciones internacionales pasen por los Estados y las empresas transnacionales como actores, sino también tratan de personas concretas y de sus derechos.
La crisis de la geopolítica y el análisis del Medio Oriente, una cuestión super actual como lo es Franja de Gaza, mostraron cómo las disputas territoriales, religiosas y energéticas siguen marcando la agenda internacional, mientras que la cuestión ambiental y la cooperación internacional aportaron la contracara del conflicto: la posibilidad de construir consensos y articular esfuerzos para enfrentar desafíos globales.
Por un lado similar pero tratado en otro eje, y para ir finalizando, el análisis de la cooperación internacional también permitió ver sus luces y sombras. Por un lado, representa una herramienta fundamental para garantizar bienes públicos globales, como la protección del ambiente, la salud o la seguridad. Por el otro, recibió críticas por su carácter asistencialista, por reproducir relaciones de dependencia o por responder más a los intereses de los países donantes que a las necesidades de los receptores.
Conclusión
En definitiva, la cursada me permitió entender, un poco más, que las Relaciones Internacionales son un campo imprescindible en la formación de cualquier profesional del derecho. Nos brindan herramientas para analizar críticamente el sistema internacional, y para reconocer que la justicia y los derechos no se definen únicamente en el plano interno, sino también en un marco internacional complejo y disputado.
Quiero manifestar mi agradecimiento a cada uno de los y las docentes que intervinieron en cada jornada, fue un placer escucharlos y debatir en cada uno de los ejes propuestos.
Sofía Máxima Maciel
Personalmente me inscribí en esta orientación por recomendaciones sobre la calidad humana de los docentes y por mi interés sobre los contenidos. Anteriormente he cursado en la materia Derecho Internacional Público y quede muy contenta con la materia, al igual que con el dictado de esta orientación.
Las temáticas abordadas en el desarrollo del bimestre fueron muy interesantes e innovadoras. La clase de seguridad internacional fue la más interesante en lo personal, independientemente a que considero que debería ser un tema abordado en dos clases, dado que es imposible abarcarlo por completo debido a su extensión. Otra de las clases que más me intereso fue la de Malvinas y Atlántico sur y la perspectiva de la clase desde un lado más estratégico.
Por otro lado, en cuanto a la temática de migraciones me pareció sumamente interesante teniendo en cuenta el rol de las políticas migratorias en las elecciones como en el caso de Estados Unidos. Ante el desconocimiento de las cifras de migraciones, me ha sorprendido que sea alrededor de 300 millones de personas, las cuales migran de forma voluntaria o son refugiados que deben dejar su país para constituirse en uno nuevo.
En cuanto a los pueblos originarios y género considero que fueron dos clases muy completas. Es muy importante tener en cuenta los índices de pobreza que se presenta principalmente en los pueblos originarios y el rol garante del Estado para combatir las desigualdades socio-económicas.
Finalmente, quiera agradecer el espacio a todo el equipo docente y a los diferentes expositores por el increíble trabajo que llevan a cabo, y por la innovación a la hora de realizarlo. También agradecer por las respuestas a nuestras interrogantes y el tiempo que nos han dedicado.
Nicolás Ezequiel Cabrera
Es innegable que hemos construido, con gran esfuerzo intelectual y diplomático, un andamiaje normativo imponente en el derecho internacional y regional, pensado para blindar la dignidad de todas las personas. Sin embargo, cuando posamos la mirada en la realidad de mujeres y pueblos indígenas, el contraste es, sencillamente, desgarrador. La teoría, con su nobleza intrínseca, choca de frente con una práctica que, lejos de ser un camino recto hacia la igualdad, se revela como un laberinto de vulneraciones sistemáticas.
Este abismo entre el «deber ser» y el «es» no es un accidente; es el resultado de estructuras patriarcales, racistas y colonialistas tan arraigadas que, lamentablemente, han logrado convertir la opresión en parte del paisaje cotidiano, en algo casi «natural».
Resulta aún más indignante cuando pensamos en la llamada «intangibilidad del daño a las mujeres».
Aquí no hablamos solo de la brutalidad visible de la violencia física o sexual, especialmente en conflictos armados como el de Etiopía, sino de una herida que perfora la psique, el espíritu, la esencia misma de la persona. Ese daño es tan profundo que el marco jurídico actual se muestra torpe, insuficiente, casi ciego para abarcarlo en su totalidad y, por lo tanto, para repararlo de verdad. Los cuerpos de las mujeres se transforman en «zonas de guerra», instrumentalizados, despojados de autonomía, silenciados brutalmente. Y la tragedia se agrava cuando esta barbarie se encubre bajo el velo de la «cultura», la «religión» o la «tradición», exponiendo la desoladora ineficacia del derecho internacional ante la falta de voluntad política y la polarización de los actores.
La mirada de la comunidad internacional a menudo se tiñe de una vergonzosa selectividad, lo que se ha bautizado como la «doble vara de la indignación occidental». Factores como la xenofobia, el racismo y el patriarcado actúan como filtros perversos, decidiendo qué sufrimiento es digno de nuestra atención y cuál no, incluso cuando los abusos provienen de las propias filas de instituciones que deberían ser garantes de derechos, como las denuncias de explotación y abuso sexual por parte del personal de Naciones Unidas. Es un recordatorio doloroso de que la alianza masculina puede operar, incluso, a nivel institucional, tejiendo redes de complicidad que perpetúan la impunidad.
Otro obstáculo vital es la esencialización de la cultura y la coartada del relativismo cultural. Se nos presenta la cultura como un bloque homogéneo, estático, despolitizado, negando su naturaleza dinámica y, sobre todo, ahogando las voces disidentes, en particular las de las mujeres dentro de sus propias comunidades. Es una ironía que esta esencialización se aplique con mayor vehemencia a culturas no occidentales, mientras se hace la vista gorda a prácticas discriminatorias igualmente arraigadas en el «Occidente civilizado», como la hipersexualización mediática o ciertas cirugías estéticas que, bajo un nombre distinto, comparten una lógica de modificación y control del cuerpo femenino. Para desmantelar esto, es imperativo deconstruir la «epistemología blanca» y la «ceguera de quienes investigan», que impone categorías y marcos teóricos que a menudo distorsionan la realidad de otras culturas.
Para los pueblos indígenas, la historia ha sido una de invisibilización, fragmentación y despojo ante la irrupción del Estado moderno y el orden westfaliano. A pesar de la existencia de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –ratificados por la mayoría de los Estados latinoamericanos–, que reconocen su libre determinación y el derecho a mantener relaciones transfronterizas, las políticas estatales persisten en una lógica soberanista tradicional. Esto se traduce en:
- Una marginalización y vulnerabilidad constante, coartando sus prácticas ancestrales y actuales.
- La militarización de territorios fronterizos y la escasez de iniciativas que promuevan su desarrollo armónico.
- Una «crisis humanitaria» exacerbada en contextos de pandemia, donde el cierre arbitrario de fronteras y la ausencia de medidas estatales adecuadas vulneran sus derechos colectivos y transfronterizos. Como ha señalado el Relator Especial de la ONU, José Francisco Cali Tzay, «los estados de emergencia exacerban la marginación de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, dan pie a la militarización de sus territorios y a otros atropellos de sus derechos«. La asimetría de poder entre el Estado soberano y las comunidades se hace brutalmente evidente.
- La triste paradoja de que los propios Estados que suscriben estos instrumentos actúan en contradicción con ellos, demostrando la insuficiencia de las normativas para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género son, sin duda, faros de esperanza, hojas de ruta necesarias. Sin embargo, el seguimiento de sus indicadores revela un panorama preocupante: el progreso hacia sus metas es, en su mayoría, lento e insuficientemente heterogéneo. La región sigue atrapada en «nudos estructurales de la desigualdad de género» que se ven reforzados por «múltiples crisis en cascada», como la crisis del cuidado, la desigualdad socioeconómica, la persistencia de patrones culturales patriarcales y la concentración del poder. Esta realidad limita la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones: económica, física y en la toma de decisiones.
En este contexto complejo, la respuesta no puede ser tímida ni superficial. Es imperativo adoptar un enfoque transformador y multidimensional, un verdadero cambio de paradigma que desafíe la inercia y la complicidad histórica. Esto implica:
- Desmantelar las nociones esencialistas de cultura y confrontar con valentía nuestras propias prácticas sexistas, incluso aquellas que hemos normalizado en Occidente.
- Empoderar a las mujeres y a los pueblos indígenas como agentes activos de cambio, asegurando que sus voces no solo sean escuchadas, sino que sean centrales en la creación y recreación de normas y prácticas culturales y sociales.
- Fortalecer radicalmente las capacidades institucionales (técnicas, operativas, políticas y prospectivas) y el compromiso financiero, asegurando presupuestos con perspectiva de género y la producción de estadísticas desagregadas y sensibles a las identidades, que visibilicen las desigualdades.
- Impulsar alianzas multiactor genuinas que incluyan no sólo a gobiernos y el sector privado, sino, crucialmente, a organizaciones de la sociedad civil, movimientos feministas y comunidades indígenas, abordando barreras culturales y lingüísticas, y asegurando un financiamiento adecuado y sin injerencias. Esto incluye la promoción de la igualdad salarial, la reducción de la brecha digital y la inversión en educación y capacitación para mujeres en sectores estratégicos.
En definitiva, el sueño de una «sociedad del cuidado» y la igualdad sustantiva exige una alianza global que no solo repare el pasado, sino que transforme el presente con la visión de un futuro donde la dignidad humana sea, por fin, una realidad para todas las personas, en toda su diversidad. Esto implica desafiar las narrativas dominantes, escuchar a quienes han sido silenciados y, sobre todo, tener la valentía de transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y la violencia. Es un camino largo, pero la convicción de que otro mundo es posible nos impulsa a seguir adelante.
La protección de las mujeres indígenas exige no sólo la existencia de leyes, sino una voluntad política firme y un compromiso real para desmantelar los nudos estructurales de la desigualdad de género, los patrones culturales patriarcales y las lógicas coloniales que históricamente las han oprimido. Esto implica pasar de un reconocimiento formal a una implementación sustantiva y transformadora, donde las voces y experiencias de las propias mujeres indígenas sean el eje central para construir un futuro de igualdad, dignidad y plena autonomía. Solo así el derecho internacional podrá dejar de ser un ideal lejano y convertirse en una realidad palpable para todas.
En lo personal y como se ha podido ver, temas como pueblos indígenas y mujer me fascinaron sobretodo el papel que desempeña la mujer indígena y las diferentes complejidades que las mismas ostentan en este mundo, disfrute el armado de esta pequeña reflexión y de las clases que los expositores conformaron en sus respectivos días.
Renata Carabas
“Sin dudas, me voy con una gran cantidad de conocimientos adquiridos. Pero más allá de eso valoro el espacio de discusión, cuestionamiento y debate sobre todos los temas generados en cada clase. Considero que estos intercambios, consecuencia de los aportes de todos los alumnos, fueron enriqueciendo cada tema, ya que hicieron que cada una tenga diferentes puntos de vista…”
Giovanni Brignoni
“La variedad de temas fue muy valiosa e interesante, aunque creo que se puede ahondar aún más en la vinculación de esos temas con la realidad actual de un mundo conflictivo y convulsionado, quizás incluyendo una clase específicamente de selección de algunas noticias de actualidad…”
Agustina Martins
“La cursada me pareció sumamente interesante, ya que brindó un gran pantallazo respecto a la compleja dinámica global, al no solo tratar territorios o regiones que normalmente no se suelen analizar en otros materias (como Medio Oriente, África y Asia), sino también temas de actualidad (tal como la geopolítica de la tecnología y el observatorio electoral internacional)…”
Candela Paz Magnani
“Entiendo que, por una cuestión de tiempo, siendo que el curso es bimestral, en estos apenas dos meses no es posible cubrir todos los asuntos relevantes del escenario global, y observo una gran selección de temas.
“Espacios como este, en donde se debaten problemáticas que no se suelen abordar (…) son fundamentales para nuestro crecimiento académico, porque nos permite tener otra mirada sobre el derecho, nos permiten salir de esa visión estrictamente normativa o nacional del derecho, que tenemos la gran mayoría, con el Código Civil y Comercial bajo el brazo, y nos permite comprender su dimensión global, obviamente con todos los desafíos que eso implica…”
María Inés Marabini
“He aprendido mucho a lo largo de la cursada, ya que las temáticas que se abordaron fueron, en su mayoría, con un enfoque innovador…”
“A modo de sugerencia, me parece interesante que en futuros bimestres se pueda exponer sobre el derecho espacial, lo considero un tema sumamente interesante que puede generar grandes debates en el curso (del cual me gustaría ser oyente)…”