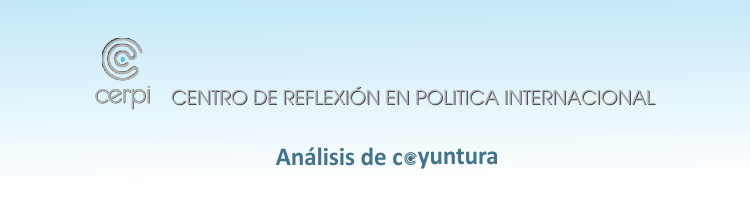Próximamente versión PDF aquí
Nº 57: Impacto de la mundialización neoliberal, un esquema comparativo: de EEUU – Francia al Cono Sur
Por Martín Benítez
El capitalismo a lo largo de la Historia contemporánea contrajo crisis, reestructuraciones y nuevos aires de auge, dominación y hegemonía global. Pero nunca ha visto su final.
El análisis de la reestructuración capitalista posterior a la doble crisis (1968 – 1973), conduce a indagar sobre las raíces profundas del pensamiento neoliberal y a su vez, a diversas estrategias centrales que necesariamente involucraron su exportación a variopintas latitudes regionales y globales para consolidar procesos de subsistencia, sobrevida y posterior hegemonía del capitalismo.
Lo realizaremos complejizando la temática “La era de las desigualdades: pobreza, marginalidad y estigma”, desde la cual el sociólogo Loïc Wacquant (2012) analiza la lógica e implantación del modelo neoliberal de EEUU a Europa, en particular Francia. Articulando lo anterior con el impacto de la “mundialización neoliberal” en el cono sur, centrándonos en Argentina, y en las resistencias a la misma.
Comúnmente se asocia el concepto “neoliberalismo” a solo sus características económicas, relegando y obviando que sus ideas abarcan y se aplican a un espectro mucho más amplio que necesitan de la política y que con sus lógicas y dinámicas, impactan en las distintas sociedades en cuanto a esquemas de pensamiento, segmentaciones socio-estructurales y demás.
A partir de lo anterior, se puede graficar un mapa de la globalización neoliberal que exprese naciones como centros ideológicos y primarios de puesta en práctica del orden impuesto y naciones periféricas receptivas de la importación de aquel, dónde esas ideas y políticas neoliberales se exportaron e implantaron, gestando con ellas una nueva era de desigualdades donde la pobreza, marginalidad y el estigma son elementos basales.
Surgieron resistencias, claro. Entrado el siglo XXI, en América Latina y Argentina en particular, se presentaron simultáneamente alternativas consideradas progresistas que plantaron bandera a la avanzada neoliberal. Pero, inquieto, el capitalismo encontró resquicios y formas para no claudicar y hoy se observa un nuevo impulso que nos brinda un presente complejo, de disputas en múltiples dimensiones y un futuro cada vez más incierto.
I- El Neoliberalismo como modelo de exportación, lógicas y dinámicas manifiestas
“…a partir de 1973 los teóricos del libre mercado habían reaparecido, vociferantes y seguros de sí mismos, para echar la culpa de la endémica recesión económica y de las tribulaciones que ésta conllevaba al Estado de grandes dimensiones y al peso muerto que, mediante los impuestos y la planificación, depositaba sobre las energías y la iniciativa nacionales”. (Judt, 2006, p.776).
El neoliberalismo como ideología y práctica estatal no solamente equivale a sus clásicas características, tales como la sumisión de la economía al mercado, el debilitamiento del Estado social, el aumento de la precarización laboral y del desempleo, la expansión y consolidación de la represión desde el Estado, el desprestigio y condena de las acciones colectivas y por oposición la vanagloria de las responsabilidades individuales, entre tantos otros elementos.
Complementariamente, el formato neoliberal en sus lógicas y dinámicas permea “desde arriba” llegando a las bases sociales mismas, en el marco de un modelo estadounidense de “exportación” hacia las naciones europeas (Francia, Alemania, Italia, entre otras) definido como “norteamericanización de la pobreza” (Wacquant, 2012, p.123). Caracterizado por los procesos de desindustrialización y cambios en el mercado laboral, generando una creciente desocupación, desigualdades urbanas, nuevas formas de marginalidad socioeconómica de carácter étnico acompañadas de segregación espacial y agitación urbana. Elementos que Wacquant(2012) analiza haciendo un trabajo de campo comparativo, bien definido, obteniendo un análisis de diversas estructuras sociales y mentales desde la perspectiva de “los de adentro” en los cinturones que aborda, el rojo en La Courneuve, específicamente “Quatre Mille” en Francia[1] y el negro, en el nordeste y medio oeste de EEUU[2], donde las prácticas impuestas por la lógica neoliberal, de diferenciación y socavación social interna, acaban con la confianza interpersonal y las solidaridades colectivas.
En ambas zonas en su estudio de campo, el sociólogo estudia las estructuras etarias y de clase asimétricas, la concentración de grandes minorías, compuestas por jóvenes, trabajadores manuales y no calificados, inmigrantes norafricanos y personas de color.
Lo interesante de la obra del autor es que logra recoger testimonios desde la perspectiva de los “de adentro”, de aquellos que en Francia sufrieron y sufren con la estigmatización, la mirada “del otro” profundamente negativa. Considerando sus locaciones como un “vaciadero, el basurero de París” (Wacquant, 2012, p.131), víctimas del abandono del Estado, lo que se materializa en altos índices de delincuencia, inseguridad, falta de acceso eficiente a los servicios básicos, la complejidad de conseguir empleo, la represión policial. Una mirada agresiva desde “el afuera” que los observa como un bloque monolítico cuando al interior, los mismos habitantes de las barriadas se diferencian entre ellos. Aquí el sociólogo lo deja explícito en los testimonios que enfrentan a los jóvenes con los adultos mayores[3], aunque sí, todos tienen conciencia de sentirse exiliados.
En el cinturón negro de Estados Unidos las sensaciones expresadas son similares, el cercenamiento, el menosprecio, el “sentirse afuera”; lo que se refleja en lo precario de las instituciones residentes: escuelas, establecimientos financieros, organismos sociales y la desconfianza de los servicios que deban ingresar a la zona, como ambulancias, taxis, repartidores y demás.
Esta estigmatización, conlleva a una desmoralización de los habitantes, que no ven proyectados cambios por la positiva y llegan a la conclusión de que la salida es el exilio a otras aglomeraciones urbanas. Pero mientras en el cinturón rojo, la estigmatización se produce en clave de residencia del lugar que se habita, en el cinturón negro se profundiza la articulación espacio-racial, lo que configura el orden de las cosas.
Las cités en el cinturón rojo son heterogéneas etno-racialmente, no habiendo una segmentación ordenada, no es un “gueto” a la norteamericana, como formación socio-espacial racial, con una cultura uniforme. La concentración étnica en los suburbios de Francia se da por la posición (franceses nativos o norafricanos), existiendo un sesgo de asimilación a la nación francesa de los inmigrantes de origen árabe (integración de patrones socioculturales) que plantean, de este modo, temas de interés o desde la génesis nacional.
En cambio, como mencionamos anteriormente, en el cinturón negro se articula la estigmatización territorial con el abandono público y la inseguridad, gestándose un aislamiento de orden racial, una segregación espacial de la cultura negra, uniforme en todo sentido, que detrás de sí tiene toda una construcción de siglos de lucha, resistencia y rebelión frente al dominio y la opresión blanca.
II- Ampliando el espectro: en América Latina, Argentina, se vislumbran huellas similares
“…el ajuste, las reformas económicas, la liberalización del comercio y la privatización, la mayoría de los gobiernos mantuvieron el mismo rumbo. Los gobiernos de Europa central y oriental, Latinoamérica, África y Asia redujeron las barreras comerciales, dieron la bienvenida a la inversión extranjera, pusieron en práctica medidas de austeridad para reducir la inflación y el déficit presupuestario y liquidaron las empresas estatales al mejor postor.
A mediados de la década de 1990 un cúmulo de países de renta media…habían confluido hacia el mercado y la economía internacional”. (Frieden, 2007, pp. 506-507).
Bajo este título nos permitimos analizar cómo esta lógica neoliberal impactó también en nuestro país, con características propias, estableciendo un hilo de continuidad entre la última dictadura cívico – militar[4] que tuvo lugar en Argentina y los gobiernos menemistas de la década de 1990[5], donde es manifiesto como el neoliberalismo rasgó el tejido industrial – productivo y por consiguiente también el social.
En la obra “Hecho en Argentina” de Azpiazu y Schorr (2010), específicamente en el capítulo “La dictadura militar: desindustrialización y reconfiguración de las relaciones económicas y sociales”, se vislumbran con claridad los objetivos neoliberales del Proceso de Reorganización Nacional interrelacionados con el resto de sus fines políticos y represivos.
Aquí profundizan la dirección del proyecto económico neoliberal de la última dictadura cívico – militar al proceso de valorización financiera, encarnado principalmente en la figura de José Alfredo Martinez de Hoz al mando de la cartera económica.
Con él se aplicaron en Argentina las principales proclamas neoliberales, desmantelando el Estado intervencionista en beneficio del mercado (valores, salarios, distribución de la riqueza). Resquebrajando el tejido industrial y productivo anclado en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), bajo la implementación de una apertura económica que buscó reinsertar al país al mercado mundial como productor de producción agropecuaria (trigo, avena, soja, entre otras). Reorientando la economía nacional, respaldándose en una legislación de excepción como la reforma financiera de 1977, con leyes como la Nº21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos o la Nº21.526 “Ley de Régimen de Entidades Financieras. Beneficiando a bancos, financistas y casas de crédito; a grandes grupos económicos que se beneficiaron del cambio de rumbo en materia económica, quienes acompañaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 para garantizar sus intereses.
El resultado macro – económico (con la natural incidencia en el desgarramiento del tejido social) fue el desequilibrio negativo de la balanza de pago del país que el gobierno de facto solventó con endeudamiento externo, créditos tomados tanto por el Estado como también por empresas privadas, empréstitos de este último sector que a 1982 la Dictadura decidió estatizar. Un colectivo empresarial afín que ganó terreno sobre los trabajadores, generándose una transferencia regresiva de los ingresos, o sea, del trabajador al capital. Aumentos de tarifas e impuestos, desempleo, inflación, reducción de salarios entre un 30 % y 40 %, represión para disciplinar a la clase obrera a modo de una “revancha clasista” (Azpiazu – Schorr, 2010, p.21).
Lineamientos neoliberales que se enraizaron y fueron el principal legado económico de la dictadura, con hilos de continuidad en los ´90 durante los gobiernos del justicialista Carlos Saúl Menem, quién profundizó las reformas neoliberales heredadas, lo que implicó la apertura comercial y financiera “con el mundo”, privatizar empresas públicas para lograr pagar la deuda externa y sostener el plan de convertibilidad, continuar con la desregulación del mercado de bienes, servicios y trabajo, correr las políticas de intervención social del Estado hacia el mundo privado, como lo fueron las AFJP.
A partir de lo descripto, el tejido social se desgarró también en Argentina como sucedió en EEUU y Francia al calor de las estrategias neoliberales. La brecha entre ricos y pobres se incrementó definitivamente. Pobreza, indigencia, precarización y desempleo fueron en alza, la represión estatal hacia los movimientos sociales, en dirección a aquellos que no se adaptaron al sistema, fue feroz; la lógica individualista permeó año tras año en la sociedad, y las barriadas populares, nutridas de marginalidad, desempleados, trabajadores informales, y de aquellos a los cuales el sistema no integró (o expulsó), fueron en aumento, muy notablemente en el conurbano bonaerense o en la periferia santafesina por citar solo un par de casos. Locaciones segmentadas, llenas de desarraigo, desesperanza y faltas de expectativas por un futuro mejorable.
El Estado se mostró visiblemente ausente, y en cuanto a prestaciones de salud, educación, empleo, servicios de transporte y demás no penetró lo necesario y aún hoy sigue en deuda. Barrios donde la seguridad ofrecida por el Estado es justamente a la inversa, en reiteradas oportunidades controlando y militarizando la zona para “proteger” al “afuera” del “adentro” y en donde se acrecienta la dificultad de conseguir empleo por la “portación” de domicilio. Elementos que el neoliberalismo también materializó en Francia y EEUU con sus peculiaridades locales, donde la mirada de “ese afuera” es fuertemente estigmatizante en coincidencia con lo analizado por L. Wacquant en el cinturón rojo francés o los guetos norteamericanos,
En Argentina, el modelo neoliberal eclosionó durante el gobierno de Fernando de La Rúa. La vulnerabilidad a las crisis exteriores fue marcada de acuerdo a Loris Zanatta(2012): la crisis asiática, la revaluación del dólar y la devaluación en Brasil gestó que se reduzca considerablemente la competitividad del país, con la consecuente imposibilidad de pagar a tiempo los vencimientos de deuda externa, por lo que el Estado decidió tomar nuevos créditos en un círculo negativo imposible. En el 2000 se produjo una masiva fuga de capitales de bancos y empresas y en 2001 los ahorristas también transfirieron al exterior masivamente, lo que determinó que a partir del Ministro de Economía Domingo Cavallo se imponga el “corralito”[6], dando pie a una crisis ya económica, política y social con el que colapsó el gobierno de la “Alianza”[7] y dio lugar a una sucesión de cinco Presidentes[8] hasta la victoria de Néstor Kirchner en 2003[9].
III- Giro a la izquierda y parafraseando a Colin Crouch, “la extraña no muerte del neoliberalismo”
El impulso neoliberal en América Latina tuvo un coto, tal vez temporal, de 1998 a 2015 de acuerdo a María Esperanza Casullo (2019). Un marcado giro a la izquierda que comenzó con la elección como Presidente de Hugo Chávez en 1998 Venezuela, y siguió con los triunfos electorales de Lula da Silva, investido como Presidente de Brasil el 1 de enero de 2003, Néstor Kirchner en 2003 Argentina, Evo Morales 2005 Bolivia, Correa 2006 Ecuador y Lugo 2008 Paraguay.
Este populismo sudamericano de acuerdo a la autora, tuvo en todos los casos elementos en común, a saber: accedieron al poder en el marco de una marcada crisis económica, política y social, producto en gran parte del agotamiento del modelo neoliberal de los 90`s. Lo hicieron por la vía democrática. Fomentaron, ya Presidentes, un marcado intervencionismo estatal en lo económico y social e intentaron, en principio, erosionar el poder de los partidos tradicionales apelando directamente a la población civil para gestar apoyos, organización y movilizaciones.
No es nuestra intención desarrollar en este ensayo y, con el foco en Argentina, los gobiernos kirchneristas[10], sino por otra parte, analizar como el neoliberalismo ha vuelto, o como titula Colin Crouch (2012) en su capítulo “La extraña No muerte del neoliberalismo”, después de lo detallado.
El sociólogo y politólogo británico se pregunta, con el objeto de obtener respuestas al título en cuestión, cómo el keynesianismo a fines de los 70´s cae definitivamente tras su crisis terminal y el neoliberalismo en EEUU, ante la debacle del 2008/09 no lo hace. Esta situación la explica a través de un marcado sesgo clasista, aduciendo que el primero entra en una crisis terminal a partir de que la clase trabajadora, en cuyo interés actuaba, se encontró en un contexto de decadencia histórica. Y en cambio el neoliberalismo “sobrevivió”, ya que las “fuerzas” que más ganaron con él, como las corporaciones o el sector financiero, continuaron con una “importancia incuestionable” debido a la necesidad de devolverle “solvencia” al sector financiero, tanto que el salvataje a su favor incluyó el esfuerzo de organismos internacionales, y de hasta los propios contribuyentes, dejando a tantos otros actores en el camino sin el “salvavidas” necesario.
Agrega, abogando la idea del porque el neoliberalismo “no muere”, en su capacidad de adaptación y flexibilidad con los distintos sistemas de gobierno. Funcionando en dictaduras como la “pinochetista” en Chile (o mismo en nuestro país), pero también en democracias (Fujimori en Perú, la década “menemista” en Argentina entre otros casos) donde por la diversidad de valores e intereses que se expresan en ella y el respeto por ellos, debe necesariamente alcanzar acuerdos y compromisos.
Consideraciones finales
En este tramo final del escrito nos permitimos volver desde donde iniciamos, con Loïc Wacquant y en como las lógicas neoliberales luego de décadas de permanencia desde el Estado han permeado en el colectivo social, y cotidianamente, muchas veces de manera inconsciente, las recreamos en nuestras actividades diarias. Sus máximas de individualismo, competencia, la persistencia sobre el concepto de libertad individual que brinda este modelo, que “da poder de decisión a las personas comunes” (como si otros modelos o sistemas no la brindaran), yuxtaponiéndola a estos tiempos coyunturales donde la política y lo parlamentario (como sistema) están en una etapa de descrédito a lo largo y a lo ancho del tejido social, han dejado indudablemente huellas y se pueden observar en cada acción si se agudiza la mirada.
Pablo Stefanoni (2021) desarrolla el concepto “rebeldias de derecha” y es identificador de los tiempos que corren. Cómo el antiprogresismo y la anticorrección difundidos bajo una retórica agresiva de líderes outsiders (Trump en EEUU, Milei en Argentina) bajo el ala de asociados a la hiperglobalización del sistema económico – financiero y nuevas tecnologías (Elon Musk) penetran en diversos estratos sociales y gestan un nuevo sentido común. Sosteniendo un capitalismo camaleónico que nuevamente resiste, se adapta y avanza sobre distintas realidades.
Este capitalismo “que nunca muere” de acuerdo a Crouch, encontró en la pérdida de credibilidad del progresismo de izquierda (que no consolidó soluciones a problemas ya crónicos de inequidad social, distribución de ingresos, desempleo, sistema de justicia, inseguridad, corrupción, entre otros) una reacción a aquel horizonte prometedor que nunca llegó. La indignación, inconformismo e insatisfacción fueron los elementos traducidos en millones de votos que configuraron un nuevo espectro político de una derecha alternativa en favor de salidas políticas antiprogresistas.
La victoria en Argentina de 2015 de Cambiemos, coyunturalmente con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, la Presidencia de Lenin Moreno en Ecuador y más aquí en el tiempo en nuestro país, la avanzada de derecha en las elecciones legislativas de 2021 con “Avanza Libertad” de la mano de José Luis Espert en Provincia de Buenos Aires y Javier Milei en CABA, más el triunfo en las presidenciales 2023 de este último con su partido político “La Libertad Avanza”, dan cuenta de lo narrado.
Referencias
Anderson, P. (2003). Neoliberalismo: un balance provisorio. En Sader, E. y Gentilli, P. (comps.), La trama del neoliberalismo. Buenos Aires: CLACSO.
Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: “La dictadura militar: desindustrialización y reconfiguración de las relaciones económicas y sociales”, en Hecho en Argentina, 2010, Buenos Aires: S.XXI, pp.19-78.
Casullo, María Esperanza, ¿Por qué funciona el populismo?. El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019, Cap. 3 “El populismo sudamericano”.
Crouch, Colin, La extraña no muerte del neoliberalismo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012, Cap. 1 “La carrera previa del neoliberalismo”.
Forcinito, Karina y Gaspar Tolón Esterelles. Reestructuración neoliberal y después…1983- 2008: 25 años de economía argentina. Los Polvorines, UNGS, 2009.
Fraser, N. (2017). “El final del neoliberalismo progresista”. En Revista Sin permiso.
Frieden, Jeffry, Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX, 2007, cap. 16 “Crisis y cambio”.
Guillén Romo, Héctor, Los orígenes del neoliberalismo: del Coloquio Lippmann a la Sociedad del Mont-Pèlerin, Economía UNAM, vol. 15, núm. 43, 2018, Enero-Abril, pp. 7-42. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
Harvey, David. Breve historia del neoliberalismo. Madrid, Akal, 2007, Cap. I “La libertad no es más que una palabra…”
Judt, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006, Cap. 17 “El nuevo realismo”.
Rodríguez-Jiménez, José Luis. ¿Nuevos fascismos?. Extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados Unidos. Editorial Península, Barcelona 1998.
Stefanoni, P. (2021), ¿La rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires: Siglo XXI. Introducción “Rebeldías de derecha”.
Wacquant, Loïc, Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, Cap. 3 “Parias urbanos. Estigma y división en el gueto norteamericano y la periferia urbana francesa”.
Wacquant, Loïc, Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, Cap. 6 “La penalización de la pobreza y el surgimiento del neoliberalismo”.
Zanatta, Loris, Historia de América Latina. De la colonia al siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, Cap. 11 “La edad neoliberal”.
[1] “Por el lado francés, me concentro en la urbanización de La Courneuve, perteneciente al cinturón rojo, y su mal afamada concentración de viviendas públicas conocida como las Quatre Mille (por las casi cuatro mil unidades que la componían originalmente). La Courneuve es un antiguo suburbio del nordeste de París gobernado por los comunistas y con una población de 36.000 habitantes, situado a mitad de camino entre la capital de la nación y el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en medio de un declinante paisaje industrial densamente urbanizado”. (Wacquant, 2012, p. 127).
[2] “Por el lado norteamericano, el punto central de mi estudio es el gueto del South Side de Chicago, donde realicé un trabajo de campo etnográfico entre 1988 y 1991. El South Side es una zona irregular y totalmente negra con alrededor de 100.000 habitantes, la mayoría de los cuales son desocupados que viven por debajo de la línea de la pobreza nacional oficial”. (Wacquant, 2012, p. 127).
[3] “La violencia verbal de estos jóvenes, así como el vandalismo al que aluden, deben entenderse como una respuesta a la violencia socioeconómica y simbólica a la que se sienten sometidos por estar relegados de ese modo en un lugar denigrado”. (Wacquant, 2012, p.133)
[4] El autollamado Proceso de Reorganización Nacional gobernó de facto la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
[5] La primer Presidencia de Carlos Saúl Menem fue del 8 de julio de 1989 (venció el domingo 14 de mayo de 1989 representando al FREJUPO, recibiendo el 47.51% de los votos del electorado) al 10 de diciembre de 1995 y su segunda Presidencia mediante reelección (el domingo 14 de mayo de 1995 y siendo votado por el 49,94% del electorado) fue hasta el 10 de diciembre de 1999.
[6] Medida del 1/12/2001 que permitía retirar de los bancos solo $250 semanales.
[7] Alianza para el trabajo, la justicia y la educación que bajo la Presidencia de Fernando de la Rúa Gobernó Argentina de 1999 a 2001.
[8] La sucesión de 5 (cinco) Jefes de Estado estuvo compuesta por De la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde. Este último fue electo por Asamblea Legislativa y en forma interina hasta que un nuevo mandatario fuera electo por voluntad popular, asumiendo el 1 de enero de 2002 y gobernando por un año y 5 (cinco) meses.
[9] En las elecciones celebradas el domingo 27 de abril 2003 obtuvo el 22,25% de los votos representando al Frente por la Victoria, quedando por detrás de Carlos Saúl Menem (Frente por la Lealtad/Ucedé). Ambos debieron ir a una segunda vuelta de elecciones pero finalmente Menem decidió no participar, por lo que el candidato con menor porcentajes de votos se quedó con la Presidencia.
[10] Néstor Kirchner gobernó de 2003 a 2007 y su esposa Cristina Fernández de Kirchner lo hizo en dos períodos: 2007 – 2011 y 2011 – 2015.